RESUMENLa respuesta metabólica a las múltiples agresiones que sufren los pacientes críticos es un proceso complejo. En él se condicionan alteraciones fisiológicas y metabólicas severas tales como hipermetabolismo e hipometabolismo, proteólisis, lipólisis, glucogenólisis y neoglucogénesis, que llevan al desarrollo de una desnutrición proteico calórica y empeoran su pronóstico. El soporte nutricional artificial es el arma terapéutica que podemos y debemos utilizar para prevenir el empeoramiento de esta situación, con el fin de evitar un estado grave de desnutrición y de intentar modificar la respuesta metabólica a la agresión. Por ello el primer paso es conocer los requerimientos energéticos que se adecuan a la situación de nuestros pacientes críticos, evitando así las complicaciones asociadas a un exceso o defecto en el aporte energético. Con este fin se realiza la presente revisión de los estudios más importantes sobre los requerimientos energéticos del paciente crítico, y se intenta proporcionar pautas actualizadas para el cálculo del aporte calórico más adecuado.
Palabras clave. Paciente crítico, requerimientos energéticos, gasto energético, aporte energético.INTRODUCCIÓN
El paciente crítico, en general, se encuentra en una situación en la que el metabolismo energético y el catabolismo proteico están exaltados como respuesta a la agresión, pero en ocasiones se observa una situación hipometabólica secundaria a desnutrición, a distintas terapéuticas o al fallo multiorgánico.1,2Se plantean dos problemas para conocer el aporte energético adecuado en este tipo de pacientes. El primero consiste en conocer de la forma más aproximada posible el gasto energético; y el segundo, decidir qué aporte calórico debemos suministrar, con el fin de minimizar la pérdida de masa magra corporal y, a la vez, evitar la aparición de las complicaciones secundarias a un soporte nutricional inadecuado.Para conocer el gasto energético, tenemos a nuestra disposición métodos de medida y métodos de estimación.METODOS DE MEDIDA
1. Calorimetría indirecta. Es el método considerado, en la clínica, como de elección.3-5 Consiste en el cálculo del gasto energético, basal (GEB) o en reposo (GER) según si el paciente recibe o no soporte nutricional, a partir de consumo de oxígeno (VO2) y la producción de anhídrido carbónico (VCO2) estimados por el intercambio gaseoso, y la eliminación urinaria de nitrógeno. Las fórmulas más frecuentemente utilizadas son la de Weir y la de Burzstein.6 Presenta varios inconvenientes: equipamiento costoso, tiempo para realizar las mediciones, experiencia y no está disponible en todas las unidades. Además intenta predecir el gasto energético total (GET) a partir de mediciones entre 5 y 30 minutos,7,8 cuando se han demostrado variaciones en él de hasta el 20% a lo largo del día. De esta forma deberemos añadir un 15-20% al GER para calcular el GET. Más exacto es mantener las mediciones durante 24 horas para conocer el GET.9,102. Método de Fick. Es un método alternativo para el cálculo del gasto energético a partir de la medición del gasto cardiaco, la concentración de hemoglobina y la concentración de O2 en sangre arterial y venosa mezclada, por lo que se necesita tener insertado un catéter de termodilución. Este método tiene una mayor disponibilidad en cualquier unidad de cuidados intensivos, pero es menos exacto que el anterior. En la literatura médica, mientras algunos trabajos evidencian una alta correlación con la calorimetría indirecta,11-14 otros no la encuentran,15,16 y otros muestran diferencias superiores al 20% en muchos de los pacientes estudiados.17 Este método se ha mostrado válido en posoperados en ventilación espontánea sin insuficiencia respiratoria.10Métodos de estimación
Existen en la literatura más de 200 fórmulas para estimar el gasto energético, sin que ninguna de ellas haya demostrado una buena correlación con las mediciones realizadas mediante calorimetría indirecta.3,18,19 La más utilizada es la fórmula de Harris y Bennedict (HB), que predice el gasto energético basal para el 90% de la población sana y menos del 50% de la hospitalizada.6,20 En numerosos estudios que comparan el GER medido mediante calorimetría indirecta con esta fórmula, se encuentran valores entre 0.7 y 2 x HB en pacientes hospitalizados, considerándose entre 1.2 y 1.6 los más adecuados para el paciente crítico.21-51 En los últimos estudios, Casati52 encuentra en críticos en VM, clasificados en médicos no complicados, quirúrgicos complicados y sépticos y traumas, valores del 1.2, 1.3 y 1.5 respectivamente; y Serón53 en críticos en VM muestra valores del 1.5 ± 0.19. En quemados, Khorram-Sefat54 comunica valores entre 1.3 y 1.7; y Pereira,55 una media del 1.5. En FMO, Raurich56 describe un 1.27 ± 0.14 y en críticos con desnutrición severa, Ahmad57 encuentra un 1.18 ± 0.10.Medidas versus estimación
Dada la gran cantidad de factores que pueden afectar al gasto energético en el paciente crítico, el método más apropiado para su valoración sigue siendo la calorimetría indirecta. Por lo tanto, se recomienda usar ésta siempre que esté disponible y, sobre todo, en aquellos casos en que es más difícil practicar la estimación (pacientes con desnutrición importante, estrés severo u obesidad mórbida, y pacientes con soporte nutricional y dificultades en el destete de la ventilación mecánica). Es necesario utilizarla de forma repetida para guiar los cambios del soporte nutricional, de acuerdo con la evolución del paciente.10,18APORTE ENERGÉTICO
Una vez medido o estimado el gasto energético, el problema que se nos plantea es ¿cuántas calorías debemos aportar El objetivo actual intenta evitar todo tipo de complicaciones derivadas de un exceso de aporte a un organismo con una situación metabólica acelerada y minimizar en lo posible la pérdida de masa magra corporal. En un estudio reciente Frankenfield,58 en pacientes con politrauma y buen estado nutricional previo, encuentra que aportes isonitrogenados con aporte calórico por encima, igual y por debajo del GER no previenen el catabolismo proteico, sugiriendo de acuerdo con otros estudios59,60 que no parece necesario aportar todo el gasto energético medido, al menos durante las primeras fases del estrés, ya que no se consigue disminuir las pérdidas nitrogenadas con aportes calóricos por encima del mismo, produciéndose depósitos de grasas y apareciendo complicaciones metabólicas secundarias a la sobrealimentación. Por ello la tendencia actual es hacia la moderación, intentando aportar entre el 80 y el 120% del GER. Se recomienda comenzar con un aporte alrededor del 80% durante los primeros 7-10 días tras la fase de estabilización y en los pacientes con mayor grado de agresión, dado lo próximos que están el GER y GET durante esta primera fase.6,61,62. Posteriormente aumentar, sin sobrepasar el 120-130% del gasto energético, en las siguientes semanas, dado el incremento del gasto durante la segunda semana y la fase de convalecencia.63,64 En pacientes con desnutrición previa importante y sin altos niveles de agresión se pueden utilizar aportes en el rango más alto.Cuando no podemos medir el gasto energético, una práctica razonable es aportar entre 25 y 30 Kcal. por kg de peso,65-68 usando los menores valores del intervalo inicialmente y en grados severos de estrés, y los valores más altos en los pacientes críticos desnutridos, en las fases de mayor actividad y en la de convalecencia. El peso a utilizar se ha recomendado que sea el previo a la agresión ya que se han encontrado variaciones importantes del mismo como consecuencia de la reanimación inicial, o el peso ajustado en caso de obesidad.6,19,63CONCLUSIONES
- La calorimetría indirecta sigue siendo el método de elección para medir, en la clínica, el gasto energético, aunque no está bien determinado el impacto que puede tener en los resultados del paciente crítico. Sigue siendo controvertido el uso del método de Fick de forma intercambiable con la calorimetría indirecta. Los métodos estimativos no presentan una buena correlación con el gasto energético medido mediante calorimetría indirecta.
- No está bien definido cuál es el mejor aporte energético en el paciente crítico. Las recomendaciones actuales tienden a moderar el aporte, entre el 80-100% del GE medido en las fases iniciales (para minimizar la pérdida proteica) y el 100-120% en fases más avanzadas y durante la convalecencia (para promover el anabolismo). Cuando no puede medirse, podemos calcularlo con la fórmula de HB con un factor de corrección entre 1.2 y 1.6 o aportar entre 25 y 30 Kcal. por kg de peso y día.
RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES- Se necesitan estudios aleatorizados que determinen el impacto de guiar el soporte nutricional mediante calorimetría indirecta o mediante métodos de estimación, sobre los resultados en enfermos críticos.
- Se necesitan estudios prospectivos que precisen el aporte calórico óptimo en el paciente crítico y, probablemente, en relación con otras estrategias nutricionales o terapéuticas.
BIBLIOGRAFÍA- Kinney JM. Metabolic responses of the critically ill patient. Crit Care Clin 1995;11:569-86.
- Wolfe RR. Herman Award Lecture 1996: Relation of metabolic studies to clinical nutrition- the example of burn injury. Am J Clin Nutr 1996;64:800-8.
- McClave SA, Spain DA. Indirect calorimetry should be used. NCP 1998; 13:143-145.
- Garcia de Lorenzo A, Lopez J, Montejo JC, Caparros T. Calorimetría indirecta en el paciente criticamente enfermo ¿cuál es el mejor método de determinación. Nutr Hospitalaria 1998; 13:301-303.
- García de Lorenzo A, Montejo JC, Planas M. Requerimientos energéticos en los pacientes críticos. Calorimetría indirecta. Med Intensiva 1995;2:86-94.
- Weissman C, Kemper M. Metabolic measurements in the critically ill. Crit Care Clin 1995; 11: 169-197.
- Smyrnios NA, Curley FJ, Shaker KG. Accuracy of 30-minute indirect calorimetry studies in predicting 24-hour energy expenditure in mechanically ventilated, critically ill patients. J Parenter Enteral Nut 1997;21:168-74.
- Frankenfield DC, Sarson GY, Blosser SA, Cooney RN, Smith JS. Validation of a 5-minute steady state indirect calorimetry protocol for resting energy expenditure in critically ill patients. J Am Coll Nutr 1996;15:397-402.
- Elia M. Changing concepts of nutrient requeriments in disease: Imlications for artificial nutritional support. Lancet 1995; 345:1279-1284.
- Brandi LS, Bertolini R, Calafá M. Indirect calorimetry in critically ill patients: clinical applications and practical advice. Nutrition 1997; 13:349-358.
- Brandi LG, Grana M, Mazzanti T, Giunta F, Natali A, Ferranini E. Energy expenditure and gas exchange measurements in portoperative patients. Crit Care Med 1992;20:1273-83.
- William RR, Fuenning CR, Circulatory indirect calorimetry in the critically ill patient. J Parenter Enteral Nutr 1991;15:509-12.
- Cobean RA, Gentilello LM, Parker A, Jurkovich GJ, Maier RV. Nutritional assessment using a pulmonary artery cateter. J Trauma 1992; 33:452-6.
- Raurich JM, Ibañez J. Gasto energetico en reposo: calorimetria indirecta frente a Fick. Nutr Hosp 1998; 13:303-309.
- Sambuco SM, Choban PS, Burge JC et al. Lack of correlation betbeen hemodinamic determination of resting energy expenditure using the Fick equations and indirect calorimetry in the critically ill patient. J Parenter Enteral Nutr 1995; 19(suppl)22S.
- Flancbaum L, Choban PS, Sambucco S, Verducci J, Burge JC. Comparison of indirect calorimetry, the FICK method, and prediction equations in estimating the energy requirements of critically ill patients. Am J Clin Nutrit 1999;69:461-466.
- Ogawa AM, Shikora SA, Burke LM, Heetderks-Cox JE, Bergren CT, Muskat PC. The thermodilution technique for measuring resting energy expenditure does not agree with indirect calorimetry for the critically ill patient. J Parenter Enteral Nutr 1998;22:347-51.
- Reid CL, Carisson GL. Indirect calorimetry- a review of recent clinical applications. Current Opinnion in Clin Nutr and Metabolic Care 1998; 1:281-286.
- Cutts ME, Dowdy RP, Ellersieck MR, Edes TE. Predicting energy needs in ventilator-dependent critically ill patients: effect of adjusting weight for edema or adiposity. Am J Clin Nutr 1997;66:1250-6.
- Weireter JJ. Controversies in nutritional support of the surgical patient. Surg Annu 1995; 27:41-54.
- Palacios V, Monton JM, Sanz T. Calorimetria indirecta en el paciente con ventilación mecanica. Nutr Hosp 1988; 4: 231-236.
- Swinamer DL, Phang PT, Jones RL, Grace M, King EG. Twenty for hour energy expenditure in critically ill patients. Crit Care Med 1987; 15: 637-643.
- Swinamer DL, Grace MG, Hamilton SM. Predictive equation for assessing energy requirements in mechanically ventilated critically ill patients. Crit Care Med 1990; 18: 657-661.
- Hwang T, Huang SL, Chen MF. The use of indirect calorimetry in critically ill patients:the relationship of measured energy expenditure to injury severity score, septic severity score and APACHE II score. J Trauma 1993; 34: 247-251.
- Frankenfield DC, Omert LA, Badellino MM et al. Correlation betwen measured energy expenditure and clinically obtained variables in trauma and sepsis patients. J Parenter Enteral Nutr 1994; 18: 398-403
- Askanazi J, Carpentier YA, Elwin DH et al. Influence of total parenteral nutrition on fuel utilization in injury and sepsis. Ann Surg 1980; 191: 40-48
- Bouffard Y, Viale JP, Annat G, Delafosse B, Guillaume C, Motin J. Energy expenditure in the patient with acute reanal failure and mechanical ventilation. Int Care Med 1987; 13: 434-437.
- Bouffard Y, Delafosse B, Annat G, Viale JP, Bertrand O, Motin J. Energy expenditure during severe acute pancreatitis. J Parenter Enteral Nutr 1989; 13: 26-29.
- Cortes V, Nelson LD. Errors in estimating energy expenditure in critically ill patients. Arch Surg 1989; 124: 287-290.
- Dempsey DT, Gunter P, Mullen JL et al. Energy expenditure in acute trauma to head with and without barbiturate therapy. Surg Gynecol Obstet 1995; 160: 128-134.
- Forsberg E, Soop M, Thörne A. Energy expenditure and outcome in patients with multiple organ failure following abdominal surgery. Int Care Med 1991; 17: 403-409.
- Giovannini I, Boldrini G, Castagneto M, Sganga G, Nanni G, Pittiruti M et al. Respiratory quotient and patterns of substrate utilization in human sepsis and trauma. J Parenter Enteral Nutr 1983; 7: 226-230.
- Hersio K, Takala J, Kari A, Vapalahti M, Hernesniemi J. Patterns of energy expenditure in intensive care patients. Nutrition 1993; 9: 127-132.
- Ibañez J, Raurich JM. Perfil diario de la calorimetria indirecta en la fase agude del traumatismo encefalico. Med Intensiva 1988; 12: 128-131.
- Kinney JM. Indirect calorimetry in malnutrition: nutritional assessment or therapeutic reference. J Parenter Enteral Nutr 1987; 11: 90s-94s.
- Koea JB, Wolfe RR, Shaw JH. Total energy expenditure during total parenteral nutrition: ambulatory patients at home versus patients with sepsis in surgical intensive care. Surgery 1995; 118: 54-62.
- Kreymann G, Grosser S, Buggisch P, Gottschall C, Mattaei S, Greten H. Oxygen consumption and resting metabolic rate in sepsis, sepsis syndrom and septic shock. Crit Care Med 1993; 21: 1012-1019.
- Long CL, Schaffel N, Geiger JW, Schiller Wr, Blakemore WS. Metabolic sponse to injury and illness: estimation of energy and protein needs from indirect calorimetry and nitrogen balance. J Parenter Enteral Nutr 1979; 3: 452-456.
- Makk LJK, McClave SA, Creech PW et al. Clinical application of the metabolic cart to the delivery of total parenteral nutrition. Crit Care Med 1990; 18: 1320-1327.
- Mann S, Westenskow DR, Houtchens BA. Measured and predicted caloric expenditure in the acutely ill. Crit Care Med 1985; 13: 173-181.
- Marse P, Raurich JM, Ibañez J. Calorimetría indirecta en el enfermo critico. Med Intensiva 1989; 13: 216-219.
- Osborne BJ, Saba AK, Nyswonger GD, Hansen CW. Clinical comparison of three methods to determine resting energy expenditure. Nutr Clin Pract 1994; 9: 241-246.
- Rodriguez DJ, Sandoval W, Clevenger FW. Is measured energy expenditure correlated to injury severity score in major trauma patients J Surg Res 1995; 59: 455-459.
- Royall D, Fairholm L, Peters WJ et al. Continuous measurement of energy expenditure in ventilated burn patients: an analysis. Crit Care Med 1994; 22: 399-406.
- Rutten P, Blackburn GL, Flatt JP, Hallowell E, Cochran D. Determination of the optimal hyperalimentation infusion rate. J Surg Res 1975; 18: 477-483.
- Safle JR, Medina E, Raymond J, Wenstenskow D, Kravitz M, Warden GD. Use of indirect calorimetry in the nutritional management of burned patients. J Trauma 1985; 25: 32-39.
- Turner WW, Ireton CS, Hunt JL, Baxter ChR. Predicting energy expenditure in burned patients. J Trauma 1985; 25: 11-19.
- Van Lanschot JJB, Feenstra BWA, Looijen R, Bruining HA. Calculation versus meassurement of total energy expenditure. Crit Care Med 1986; 14: 981-985.
- Van Lanschot JJB, Feenstra BWA, Looijen R, Vermeij CG, Bruining HA. Nutrición parenteral total en pacientes quirurgicos gravemente enfermos: reposicion calorica vs. ajustada. Int Care Med 1987; 13: 50-55.
- Weissman C, Kemper M, Askanazi J, Hyman AI, Kinney JM. Resting metabolic rate of the critically ill patient: measured versus predicted. Anesthesiology 1986; 64: 673-679.
- Weissman C, Kemper M, Damask MC, Askanazi J, Hyman AI, Kinney JM. Metabolic rate in the post-operative critical care patient. (Abstract) Crit Care Med 1985; 13: 280.
- Casati A, Colombo S, Leggieri C, Muttini S, Capocasa T, Gallioli G. Measured versus calculated energy expenditure in pressure support ventilated icu patients. Minerva Anest 1996; 62:165-70.
- Serón C, Avellanas M, Homs C, Olmos F, Laplaza J. Requerimientos energéticos en UCI. Calorimetría y opinión de expertos. Nutrición Hospitalaria 2000 15:97-104.
- Khorram-Sefat R, Behrendt W, Heiden A, Hettich R. Long-term measurements of energy expenditure in severe burn injury. World J Surg 1999;23:115-22.
- Pereira JL, Vazquez L, Garrido M et al. Evaluación del gasto energético en pacientes quemados: calorimetría indirecta respecto a ecuaciones predictivas. Nutr Hospitalaria 1997; 12:147-53.
- Raurich JM, Ibañez J, Marse P, Velasco J, Bergada J. Energy expenditure in patients with multiple organ failure. Clin Nutr 1997; 16:307-312.
- Ahmad A, Duerksen DR, Munroe S, Bristian BR. An evaluation of resting energy expenditure in hospitalised severely underweight patients. Nutrition 1999;15:384-8.
- Frankenfield DC, Smith JS, Cooney RN. Accelerated nitrogen loss after traumatic injury is not attenuated by achievement of energy balance. J Parenter Enteral Nutr 1997;21:324-9.
- Muller TF, Muller A, Bachem MG, Lange H. Immediate metabolic effects of different nutritional regimens in critically ill medical patients. Intensive Care Med 1995;21:561-6.
- Streat SJ, Beddoe AH, Hill GL. Aggressive nutritional support does not prevent protein loss despite fat gain in septic intensive care patients. J Trauma 1987;27:262-8.
- Streat SJ, Plank L, Hill GL. An overview of modern management of patients with critical injury and severe sepsis. World J Surg 2000;24:655-63.
- Frankenfield DC, Wiles CB, Siegel J. Relationships between resting and total energy expenditure in injured and septic patients. Crit Care Med 1994; 22: 1796-1804.
- Ishibashi N, Plank LD, Sando K, Hill GL. Optimal protein requirements during the first two weeks after the onset of critical illness. Crit Care Med 1998; 26: 1529-1535.
- Uehara M, Plank LD, Hill GL. Components of energy expenditure in patients with severe sepsis and major trauma: a basis for clinical care. Crit Care Med 1999;27:1295-302.
- Cerra FB, Benitez MR, Blackburn GL et al Applied nutrition in ICU patients. A consensus statement of American College of chest physicians. CHEST 1997; 111:769-78.
- Klein CJ, Stanek GS, Wiles III CE. Overfeeding macronutrients to critically ill adults: metabolic complications. J Am Diet Assoc 1998;98:795-806.
- American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Board of Directors. Guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition in adult and pediatric patients. J Parenter Enteral Nutr 1993; 17.Suppl:1SA-52SA.
- National Advisory Group on Standards and Practice Guidelines for Parenteral Nutrition. Safe Practices for Parenteral Nutrition Formulations. J Parenter Enteral Nutr 1998;22:49-66.

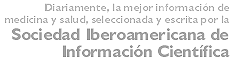

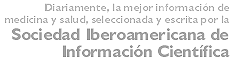

 Artículos originales> Expertos del Mundo>
Artículos originales> Expertos del Mundo>