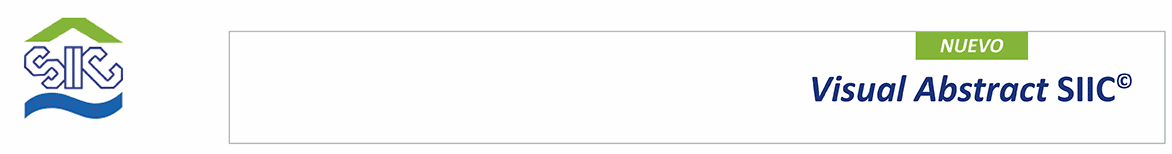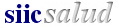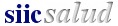Informes comentados
 Infectología
Infectología 
Informe
S Tong
Institución: Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai China
La Enfermedad por Coronavirus 2019 en Pacientes Pediátricos
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus 2019 en pacientes pediátricos serían menos graves que las de los pacientes adultos.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/163934
Comentario
Cecilia M Díaz Olmedo
Hospital General IESS Quevedo, Quevedo, Ecuador
La investigación de Dong Y, Mo X, Hu Y, et al., fue uno de los primeros estudios realizados con la información obtenida de los primeros casos de la pandemia, que permite tener una visión general del problema en niños. En este estudio se incluyeron series de casos a nivel nacional de 2135 pacientes menores de 18 años de edad reportados al Chinese Center for Disease Control and Prevention desde el 16 de enero hasta el 8 de febrero de 2020. Se tomaron como criterios diagnósticos las manifestaciones clínicas y los antecedentes de exposición, se realizó la confirmación de casos presuntos mediante RT-PCR positiva en muestras de hisopados nasales o faríngeos y muestras de sangre en las que la secuenciación genética era altamente

homóloga con SARS-CoV-2.
La gravedad se definió de acuerdo a las características clínicas, pruebas de laboratorio e imágenes en radiografía de tórax como: leve, moderada, grave o crítica, incluyéndose además la infección asintomática.
El análisis de datos se llevó a cabo utilizando el programa SPSS versión 22 y los mapas de distribución se trazaron utilizando la versión 10-2 de ArcGIS. Se incluyeron 2135 pacientes pediátricos con COVID-19, de estos 728 (34.1%) fueron identificados como casos confirmados por laboratorio, y 1407 (65.9%) fueron casos sospechosos. La mediana de edad de los pacientes fue de 7 años con un rango intercuartil de 2 a 13 años y no se encontró diferencia significativa entre ambos sexos. De acuerdo a la a gravedad de la enfermedad más de 90% de los casos fueron diagnosticados como asintomáticos, leves o moderados.
Las proporciones de casos graves y críticos según edad fueron: 10.6% menores de 1 año, 7.3% de 1 a 5 años, 4.2% de 6 a 10 años, 4.1% de 11 a 15 años y 3.0% = 16 años.
La mediana del tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico fue de 2 días con un rango de 0 a 42 días, siendo el contacto persona-persona la causa probable de contagio.
De acuerdo a los estudios realizados se puede determinar que la principal fuente de contagio son los pacientes infectados por SARS-CoV-2 inclusive si éstos son asintomáticos. La transmisión se produce principalmente por gotas respiratorias o contacto con la boca, nariz o conjuntiva ocular a través manos contaminadas o a través de aerosoles. En lactantes menores también se ha demostrado la vía de transmisión fecal-oral ya que los niños pueden excretar el virus por las heces de 16 h a 3 días. El contacto indirecto es otra forma de transmisión al permanecer el virus en superficies desde horas hasta varios días.
En un estudio realizado por la Red Siben en América Latina y Guinea Ecuatorial de 86 mujeres embarazadas con COVID-19 confirmado, solo 6 recién nacidos el hisopado fue positivo y presentaron sintomatología respiratoria leve y transitoria. Aún hay controversia entre distintos autores acerca de la transmisión vertical de COVID-19. Se ha determinado que la infección no se transmite por leche materna por lo que una madre con COVID-19 confirmado puede amamantar a su hijo tomando las respectivas medidas de precaución, lo que favorece el binomio madre-hijo.
La afectación en niños es menor que en adultos y se han identificado factores de riesgo: enfermedades respiratorias crónicas como asma, fibrosis quística, patologías cardiacas, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus o metabólicas hereditarias, anemia drepanocítica, enfermedades renales, hemáticas, inmunosupresión y alteraciones del neurodesarrollo.
La mayoría de las infecciones en niños son asintomáticas (80%) y el cuadro clínico puede variar desde una infección leve de vías respiratorias superiores a infección respiratoria baja, síndrome de distrés respiratorio, sepsis, shock séptico. El 15% requerirá hospitalización y 5% presentará cuadro grave fatal.
En abril del 2020, en Reino Unido se presentaron informes de casos en niños con manifestaciones similares a la enfermedad de Kawasaki incompleta o síndrome de shock tóxico con manifestaciones graves (síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico). Estos pacientes presentan un amplio espectro de hallazgos clínicos que incluyen fiebre, síntomas gastrointestinales y erupción cutánea, con gravedad variable de la enfermedad, incluyendo shock y lesión miocárdica. Sin embargo, aunque el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico comparte algunos hallazgos cardiovasculares asociados con la enfermedad de Kawasaki, se lo considera como una forma más agresiva que requiere abordaje multidisciplinario y coordinado de subespecialidades pediátricas. Copyright © SIIC, 2020
El análisis de datos se llevó a cabo utilizando el programa SPSS versión 22 y los mapas de distribución se trazaron utilizando la versión 10-2 de ArcGIS. Se incluyeron 2135 pacientes pediátricos con COVID-19, de estos 728 (34.1%) fueron identificados como casos confirmados por laboratorio, y 1407 (65.9%) fueron casos sospechosos. La mediana de edad de los pacientes fue de 7 años con un rango intercuartil de 2 a 13 años y no se encontró diferencia significativa entre ambos sexos. De acuerdo a la a gravedad de la enfermedad más de 90% de los casos fueron diagnosticados como asintomáticos, leves o moderados.
Las proporciones de casos graves y críticos según edad fueron: 10.6% menores de 1 año, 7.3% de 1 a 5 años, 4.2% de 6 a 10 años, 4.1% de 11 a 15 años y 3.0% = 16 años.
La mediana del tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico fue de 2 días con un rango de 0 a 42 días, siendo el contacto persona-persona la causa probable de contagio.
De acuerdo a los estudios realizados se puede determinar que la principal fuente de contagio son los pacientes infectados por SARS-CoV-2 inclusive si éstos son asintomáticos. La transmisión se produce principalmente por gotas respiratorias o contacto con la boca, nariz o conjuntiva ocular a través manos contaminadas o a través de aerosoles. En lactantes menores también se ha demostrado la vía de transmisión fecal-oral ya que los niños pueden excretar el virus por las heces de 16 h a 3 días. El contacto indirecto es otra forma de transmisión al permanecer el virus en superficies desde horas hasta varios días.
En un estudio realizado por la Red Siben en América Latina y Guinea Ecuatorial de 86 mujeres embarazadas con COVID-19 confirmado, solo 6 recién nacidos el hisopado fue positivo y presentaron sintomatología respiratoria leve y transitoria. Aún hay controversia entre distintos autores acerca de la transmisión vertical de COVID-19. Se ha determinado que la infección no se transmite por leche materna por lo que una madre con COVID-19 confirmado puede amamantar a su hijo tomando las respectivas medidas de precaución, lo que favorece el binomio madre-hijo.
La afectación en niños es menor que en adultos y se han identificado factores de riesgo: enfermedades respiratorias crónicas como asma, fibrosis quística, patologías cardiacas, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus o metabólicas hereditarias, anemia drepanocítica, enfermedades renales, hemáticas, inmunosupresión y alteraciones del neurodesarrollo.
La mayoría de las infecciones en niños son asintomáticas (80%) y el cuadro clínico puede variar desde una infección leve de vías respiratorias superiores a infección respiratoria baja, síndrome de distrés respiratorio, sepsis, shock séptico. El 15% requerirá hospitalización y 5% presentará cuadro grave fatal.
En abril del 2020, en Reino Unido se presentaron informes de casos en niños con manifestaciones similares a la enfermedad de Kawasaki incompleta o síndrome de shock tóxico con manifestaciones graves (síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico). Estos pacientes presentan un amplio espectro de hallazgos clínicos que incluyen fiebre, síntomas gastrointestinales y erupción cutánea, con gravedad variable de la enfermedad, incluyendo shock y lesión miocárdica. Sin embargo, aunque el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico comparte algunos hallazgos cardiovasculares asociados con la enfermedad de Kawasaki, se lo considera como una forma más agresiva que requiere abordaje multidisciplinario y coordinado de subespecialidades pediátricas. Copyright © SIIC, 2020
Palabras Clave
Especialidades








Informe
M Metra
Institución: University of Brescia,
Brescia Italia
El Pronóstico de los Pacientes Hospitalizados con Enfermedad por Coronavirus 2019 y Enfermedad Cardíaca Concomitante
Los pacientes hospitalizados con enfermedad cardíaca concomitante y enfermedad por coronavirus 2019 tendrían un pronóstico extremadamente malo en comparación con los sujetos sin antecedentes de enfermedad cardíaca.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/163931
Comentario
Daniel Víctor Ortigoza
Hospital Sirio Libanés, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
A fines de 2019 se describe una nueva infección viral producida por un coronavirus en el sudeste asiático, capaz de trasmitirse de persona a persona por su principal vía, la aérea, como gotitas de flugge. Esta enfermedad conocida como Coronavirus 2019 (COVID-19) se extendió rápidamente a nivel global por lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS), en marzo del 2020, la declara como pandemia.
En la región de Lombardía, norte de Italia, se situó uno de los epicentros impactantes en términos de mortalidad provocadas por esta enfermedad. En el Hospital Civil de la ciudad de Brescia se registraron consecutivamente 99 pacientes con COVID-19 y neumonía, que fueron hospitalizados luego de ser diagnosticados por hisopado nasofaríngeo con pruebas positivas de PCR (reacción en

cadena de la polimerasa), radiografía de tórax y tomografía axial computada de tórax. Estos pacientes fueron seguidos en 2 ramas de estudio, sólo si completaban 14 días de internación.
En este estudio observacional demográfico de 2 grupos comparativos: uno con antecedentes de enfermedad cardiológica (n = 53), y el otro sin enfermedad cardiológica (n = 46); con una edad promedio de 67 años, en su gran mayoría fueron varones (81%), los mismos fueron de características homogéneas. Con excepción en el grupo de enfermedades cardíacas, quienes tenían una edad promedio mayor, determinaciones de laboratorios con niveles más elevado de creatinina sérica, péptido natriurético cerebral (NT-pro-BNP) y troponina t de alta sensibilidad (TnT).
El período de seguimiento fue de 3 semanas durante el mes de marzo del 2020. Con respecto a los decesos, la mortalidad fue significativamente mayor en el grupo de enfermos cardiológicos vs. no cardiológicos (35,8% vs. 15,2%, p = 0.019) y más de la mitad de los pacientes cardiópatas tuvieron graves complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA), shock séptico y eventos tromboembólicos (ETE). Además, casi una quinta parte de los pacientes requirieron ventilación no invasiva y a los pacientes que necesitaron intubación y ventilación mecánica se los excluyeron del estudio. La media de óbito fue de 8 días para el primer grupo y 10 días para el segundo grupo.
Los enfermos con neumonía por COVID-19 y enfermedad cardiológica vs. los no cardiológicos tuvieron mayores eventos tromboembólicos (26% vs 6%, p = 0.1) y shock séptico (11% vs. 0%, p = 0.02) En el brazo de estudio asignado para pacientes con enfermedades cardíacas que tuvieron peores resultados evolutivos, se destacan preexistencias al momento de la admisión hospitalaria como ser dislipemias, fibrilación auricular, estenosis aórtica grave, insuficiencia cardíaca, injuria miocárdica, enfermedad renal crónica y anomalías de laboratorio tales como linfopenia, niveles elevado de productos de degradación del fibrinógeno como el dímero-D, también se mostró elevada la TnT y NT-proBNP, y la procalcitonina, como precursor de la calcitonina e indicador de infección.
Con respecto a los eventos tromboembólicos de los pacientes internados con neumonía por COVID-19, 15 en su totalidad, fueron tratados con heparina de bajo peso molecular (HBPM) sobre todo en quienes además del ETE, se le agregaba un dosaje elevado del dímero-D. Su uso fue aceptado incluso en quienes padecían coagulopatía por consumo de factores de la coagulación provocada por la sepsis.
Cuando se compara sobrevivientes y no sobrevivientes, y se analiza el nivel de biomarcadores como TnT y NT-pro-BNP al momento de la admisión hospitalaria, al elevarse los mismos nos muestran que son indicadores útiles en cuanto a una peor evolución clínica, sobre todo si el primer marcador (TnT) forma una curva de valores descendentes. Dicha caída de determinaciones, nos muestra un parámetro que acompaña a las externaciones nosocomiales tempranas, y con respecto al segundo, el TN-pro-BNP, alcanzó significancia estadística p = 0.05 al demostrar que es un predictor de mortalidad.
Los pacientes que usaron como tratamiento ACE/ARB/ARNI (inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina/bloqueador de los receptores de angiotensina/inhibidor de los receptores de neprilysin y angiotensina), no tuvieron diferencia estadística al ser comparados en el uso de dichos fármacos entre sobrevivientes y no sobrevivientes (p = 0.24), aunque hubo una alta suspensión de estos tratamientos debido a hipotensión arterial grave.
La crítica al estudio es por la modalidad de selección de los pacientes incluidos y el pequeño tamaño del muestreo de los participantes del trabajo. Por lo tanto, los datos hallados pudieron haber influido en los resultados, pero sin lugar a dudas, al ser comparado con otros estudios relacionados en pacientes COVID-19, los datos obtenidos demuestran que las comorbilidades cardiológicas aportan un factor agravante.
Para concluir, este estudio nos deja como enseñanza que los pacientes enfermos de COVID-19 con neumonía, que además padecen enfermedades cardiológicas que tienen una mayor tasa de eventos tromboembólicos, shock séptico y alta mortalidad durante el período de hospitalización, que el grupo que no presenta dicha patología coadyuvante.
Copyright © SIIC, 2020
En este estudio observacional demográfico de 2 grupos comparativos: uno con antecedentes de enfermedad cardiológica (n = 53), y el otro sin enfermedad cardiológica (n = 46); con una edad promedio de 67 años, en su gran mayoría fueron varones (81%), los mismos fueron de características homogéneas. Con excepción en el grupo de enfermedades cardíacas, quienes tenían una edad promedio mayor, determinaciones de laboratorios con niveles más elevado de creatinina sérica, péptido natriurético cerebral (NT-pro-BNP) y troponina t de alta sensibilidad (TnT).
El período de seguimiento fue de 3 semanas durante el mes de marzo del 2020. Con respecto a los decesos, la mortalidad fue significativamente mayor en el grupo de enfermos cardiológicos vs. no cardiológicos (35,8% vs. 15,2%, p = 0.019) y más de la mitad de los pacientes cardiópatas tuvieron graves complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA), shock séptico y eventos tromboembólicos (ETE). Además, casi una quinta parte de los pacientes requirieron ventilación no invasiva y a los pacientes que necesitaron intubación y ventilación mecánica se los excluyeron del estudio. La media de óbito fue de 8 días para el primer grupo y 10 días para el segundo grupo.
Los enfermos con neumonía por COVID-19 y enfermedad cardiológica vs. los no cardiológicos tuvieron mayores eventos tromboembólicos (26% vs 6%, p = 0.1) y shock séptico (11% vs. 0%, p = 0.02) En el brazo de estudio asignado para pacientes con enfermedades cardíacas que tuvieron peores resultados evolutivos, se destacan preexistencias al momento de la admisión hospitalaria como ser dislipemias, fibrilación auricular, estenosis aórtica grave, insuficiencia cardíaca, injuria miocárdica, enfermedad renal crónica y anomalías de laboratorio tales como linfopenia, niveles elevado de productos de degradación del fibrinógeno como el dímero-D, también se mostró elevada la TnT y NT-proBNP, y la procalcitonina, como precursor de la calcitonina e indicador de infección.
Con respecto a los eventos tromboembólicos de los pacientes internados con neumonía por COVID-19, 15 en su totalidad, fueron tratados con heparina de bajo peso molecular (HBPM) sobre todo en quienes además del ETE, se le agregaba un dosaje elevado del dímero-D. Su uso fue aceptado incluso en quienes padecían coagulopatía por consumo de factores de la coagulación provocada por la sepsis.
Cuando se compara sobrevivientes y no sobrevivientes, y se analiza el nivel de biomarcadores como TnT y NT-pro-BNP al momento de la admisión hospitalaria, al elevarse los mismos nos muestran que son indicadores útiles en cuanto a una peor evolución clínica, sobre todo si el primer marcador (TnT) forma una curva de valores descendentes. Dicha caída de determinaciones, nos muestra un parámetro que acompaña a las externaciones nosocomiales tempranas, y con respecto al segundo, el TN-pro-BNP, alcanzó significancia estadística p = 0.05 al demostrar que es un predictor de mortalidad.
Los pacientes que usaron como tratamiento ACE/ARB/ARNI (inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina/bloqueador de los receptores de angiotensina/inhibidor de los receptores de neprilysin y angiotensina), no tuvieron diferencia estadística al ser comparados en el uso de dichos fármacos entre sobrevivientes y no sobrevivientes (p = 0.24), aunque hubo una alta suspensión de estos tratamientos debido a hipotensión arterial grave.
La crítica al estudio es por la modalidad de selección de los pacientes incluidos y el pequeño tamaño del muestreo de los participantes del trabajo. Por lo tanto, los datos hallados pudieron haber influido en los resultados, pero sin lugar a dudas, al ser comparado con otros estudios relacionados en pacientes COVID-19, los datos obtenidos demuestran que las comorbilidades cardiológicas aportan un factor agravante.
Para concluir, este estudio nos deja como enseñanza que los pacientes enfermos de COVID-19 con neumonía, que además padecen enfermedades cardiológicas que tienen una mayor tasa de eventos tromboembólicos, shock séptico y alta mortalidad durante el período de hospitalización, que el grupo que no presenta dicha patología coadyuvante.
Copyright © SIIC, 2020
Palabras Clave
Especialidades









Informe
M Chalumeau
Institución: Necker-Enfants Malades University Hospital,
Paris Francia
COVID-19 y Síndrome Inflamatorio Multisistémico Similar a la Enfermedad de Kawasaki en Niños
Se describen las características de una serie de niños y adolescentes con síndrome inflamatorio multisistémico con similitudes a la enfermedad de Kawasaki, posiblemente vinculado con la infección aguda por SARS-CoV-2. Se comprobó una proporción inusual de pacientes con síntomas gastrointestinales y enfermedad de Kawasaki con shock como manifestación predominante.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/163920
Comentario
María Agustina Miragaya
Instituto Médico Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina
La enfermedad de Kawasaki es una patología de baja incidencia, que afecta a la población pediátrica, en la que un agente infeccioso (frecuentemente viral), desencadena una respuesta autoinmune dirigida a las paredes vasculares. La forma clínica de presentación es variable, pero siempre está presente la fiebre, astenia, el dolor osteoarticular y, a medida que la enfermedad avanza, puede perjudicar la vasculatura de varios territorios,siendo el territorio coronario uno de los más afectados (con aneurismas, ectasias, alteraciones en las válvulas cardíacas y en muchos casos miocarditis).
Por otro lado, ya es conocido el tropismo que presenta la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) por el tracto respiratorio y el parénquima pulmonar, pero también se sabe que puede dañar tejidos extrapulmonares. Dentro de estos, lo más

frecuente y alarmante es la lesión endotelial, ya sea por la infección per se como por la cascada inflamatoria consecuente. Esta lesión endotelial, puede derivar en disfunción microvascular y en la producción excesiva de trombina. Además, indirectamente, puede afectar el lecho vascular coronario, desencadenando desde síndromes coronarios agudos hasta miocarditis (lo más frecuente). Otro territorio vascular que vale la pena citar y podría resultar afectado es el renal, con la consecuente insuficiencia renal aguda.
Como se puede observar, la mayoría de los síntomas y algunos órganos diana, superponen los afectados por la enfermedad de Kawasaki con los del cuadro viral originado por el SARS-CoV-2, infección de la que estamos aprendiendo día a día, y que mantiene en vilo a los científicos del mundo en particular y a la población en general. La presencia de un síndrome inflamatorio multisistémico similar a la enfermedad de Kawasaki, con síndrome febril persistente en la población pediátrica con resultados positivos para SARS-CoV-2, motivó la realización de varios estudios para demostrar su asociación y conseguir un tratamiento óptimo, tanto en los casos leves como en aquellos de mayor gravedad.
El estudio Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children during the covid-19 pandemic in Paris, France: prospective observational study, analizó una población de menores de 18 años con diagnóstico de SARS-CoV-2 (por medio de dos hisopados nasofaríngeos y descartando por serología la presencia de otros agentes virales). De ellos, solo el 52% de los pacientes cumplía con los criterios completos para enfermedad de Kawasaki según la American Heart Association, mientras que los demás tenían la enfermedad incompleta. Todos ellos presentaban marcadores inflamatorios elevados (presentes en ambas patologías de manera individual). Los cuadros de miocarditis se hicieron presentes en el 76% de los casos; pero menos del 45% mostraron imágenes compatibles con enfermedad de Kawasaki en la radiografía de tórax o en la tomografía computarizada de tórax; el ecocardiograma evidenció anomalías en arterias coronarias en el 38% de los casos y pocos pacientes presentaron alteraciones en el electrocardiograma. El tratamiento instaurado fue inmunoglobulina endovenosa en altas dosis, aspirina, y en algunos casos corticoides. El 81% requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos para soporte hemodinámico, lo que nos habla de una incidencia de shock séptico superior a la forma clásica de la enfermedad de Kawasaki, en la que el shock solo está presente entre un 1.5% a 7% de los pacientes.
Lo anterior permitió demostrar una asociación entre un síndrome inflamatorio multisistémico similar al Kawasaki, como resultado de una reacción posvirica, que presenta algunas diferencias con la forma clásica de esta enfermedad; fundamentalmente la mayor asociación con síntomas gastrointestinales (con poca afección coronaria y cardíaca, presentes en la forma clásica), una mayor incidencia en niños de ascendencia africana, y un mayor ingreso en unidades críticas por un incremento en la incidencia de shock.
El estudio tiene varios sesgos y limitaciones, desde el número de pacientes involucrados hasta el desconocimiento del comportamiento del coronavirus per se en la población pediátrica. Cuando una patología poco frecuente como la enfermedad de Kawasaki muestra una posible relación con el SARS-CoV-2 hay que aumentar los esfuerzos para aclarar su patogenia, acelerar su diagnóstico, e instaurar el mejor tratamiento posible; a pesar de que se necesitan más estudios que permitan demostrar una asociación más clara entre estas patologías.
Copyright © SIIC, 2020
Como se puede observar, la mayoría de los síntomas y algunos órganos diana, superponen los afectados por la enfermedad de Kawasaki con los del cuadro viral originado por el SARS-CoV-2, infección de la que estamos aprendiendo día a día, y que mantiene en vilo a los científicos del mundo en particular y a la población en general. La presencia de un síndrome inflamatorio multisistémico similar a la enfermedad de Kawasaki, con síndrome febril persistente en la población pediátrica con resultados positivos para SARS-CoV-2, motivó la realización de varios estudios para demostrar su asociación y conseguir un tratamiento óptimo, tanto en los casos leves como en aquellos de mayor gravedad.
El estudio Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children during the covid-19 pandemic in Paris, France: prospective observational study, analizó una población de menores de 18 años con diagnóstico de SARS-CoV-2 (por medio de dos hisopados nasofaríngeos y descartando por serología la presencia de otros agentes virales). De ellos, solo el 52% de los pacientes cumplía con los criterios completos para enfermedad de Kawasaki según la American Heart Association, mientras que los demás tenían la enfermedad incompleta. Todos ellos presentaban marcadores inflamatorios elevados (presentes en ambas patologías de manera individual). Los cuadros de miocarditis se hicieron presentes en el 76% de los casos; pero menos del 45% mostraron imágenes compatibles con enfermedad de Kawasaki en la radiografía de tórax o en la tomografía computarizada de tórax; el ecocardiograma evidenció anomalías en arterias coronarias en el 38% de los casos y pocos pacientes presentaron alteraciones en el electrocardiograma. El tratamiento instaurado fue inmunoglobulina endovenosa en altas dosis, aspirina, y en algunos casos corticoides. El 81% requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos para soporte hemodinámico, lo que nos habla de una incidencia de shock séptico superior a la forma clásica de la enfermedad de Kawasaki, en la que el shock solo está presente entre un 1.5% a 7% de los pacientes.
Lo anterior permitió demostrar una asociación entre un síndrome inflamatorio multisistémico similar al Kawasaki, como resultado de una reacción posvirica, que presenta algunas diferencias con la forma clásica de esta enfermedad; fundamentalmente la mayor asociación con síntomas gastrointestinales (con poca afección coronaria y cardíaca, presentes en la forma clásica), una mayor incidencia en niños de ascendencia africana, y un mayor ingreso en unidades críticas por un incremento en la incidencia de shock.
El estudio tiene varios sesgos y limitaciones, desde el número de pacientes involucrados hasta el desconocimiento del comportamiento del coronavirus per se en la población pediátrica. Cuando una patología poco frecuente como la enfermedad de Kawasaki muestra una posible relación con el SARS-CoV-2 hay que aumentar los esfuerzos para aclarar su patogenia, acelerar su diagnóstico, e instaurar el mejor tratamiento posible; a pesar de que se necesitan más estudios que permitan demostrar una asociación más clara entre estas patologías.
Copyright © SIIC, 2020
Palabras Clave
Especialidades















Informe
S Zhai
Institución: Peking University Third Hospital,
Beijing China
Eficacia y Seguridad del Tratamiento Antiviral en COVID-19
Hasta ahora, ningún tratamiento antiviral utilizado en pacientes con COVID-19 se asoció con beneficios clínicos indudables. Se requieren más estudios para la administración confiable de estas formas de terapia.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/164001
Comentario
Jaime Javier Cantú Pompa
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, Universidad Autónoma De San Luis Potosí, San Luis Potosi, México
Ante la presente pandemia, el tratamiento antiviral contra el SAR-CoV-2 se ha planteado como una posibilidad dentro de los recursos para su tratamiento. El artículo resume la información disponible en relación a los antivirales para el tratamiento de SAR-CoV-2 y quizás de forma no sorprendente concluye que no hay evidencia convincente para su uso. Es importante resaltar que esto no significa que no pudieran llegar a ser útiles, sino que bajo la perspectiva de la evidencia clínica actual, la cual tiene deficiencias, no parecieran serlo. Por lo que las conclusiones del presente trabajo son contingentes. Parece prudente para el clínico mantenerse a la expectativa y atento a la generación de nuevo conocimiento sobre la utilidad de estos fármacos para COVID-19. Por otro lado,

los eventos adversos siempre son una consideración al usar este tipo de fármacos y el trabajo atina en resumir los principales efectos adversos por fármaco. Esto para que el clínico realice su propio juicio en relación al riesgo/beneficio. Así mismo, esta revisión no incluye información sobre el remdesivir. Lo que no menciona este trabajo, pero es importante resaltar, es considerar cuál sería el desenlace primario deseable para este tipo de fármacos (a modo de propuesta personal, sería el impacto en la mortalidad, necesidad de cuidados intensivos o intubación como desenlaces objetivos y que justifican su uso clínico. Esto último, ningún fármaco lo ha demostrado, solamente se ha documentado impacto en los días de enfermedad o en la carga viral). Por otro lado, el trabajo aborda su tratamiento en cualquier grado de severidad de COVID-19, sabemos que con la presente enfermedad dependiendo de la severidad es la utilidad que las posibles estrategias terapéuticas propuestas pueden llegar a tener. Esto, extrapolando lo ya documentado en el manejo de la anticoagulación y uso de esteroides en el mismo COVID-19.
Por lo que, la valoración de los desenlaces debiera al menos ajustarse para COVID-19 grave y ambulatorio. Como ya se mencionó, la evidencia de la que se dispone es poca y de pobre calidad, por lo que es necesaria la realización de estudios clínicos donde se evalúen los antivirales para su uso en el tratamiento del COVID-19. Por el momento, el uso de estos fármacos para COVID-19 debería ser exclusivo de estudios clínicos.
Copyright © SIIC, 2020
Copyright © SIIC, 2020
Palabras Clave
Especialidades










ua81618