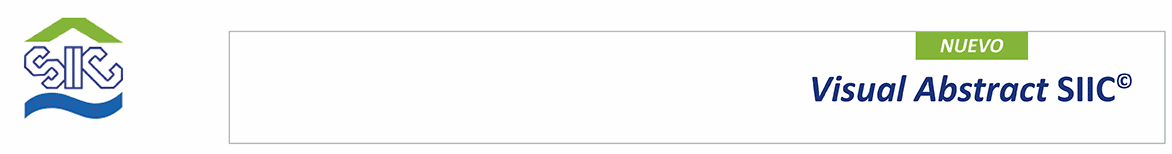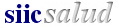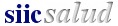Informes comentados
 Nutrición
Nutrición 
Informe
JK Limdi
Institución: The Pennine Acute Hospitals NHS Trust,
Manchester Reino Unido
Percepción sobre la Influencia de la Dieta en los Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal mostraron interés en las modificaciones alimentarias, porque le atribuyen a la dieta un papel en la enfermedad, especialmente en el desencadenamiento de las recaídas.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/149777
Comentario
Beatríz Benítez Rodríguez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una enfermedad crónica de etiología multifactorial en pacientes genéticamente predispuestos, donde diversos factores ambientales influyen tanto en su aparición y posterior curso evolutivo, algo muy evidenciado en los países occidentales donde existe una alta incidencia de EII. Entre estos factores se encuentra la dieta, que se relaciona con el patrón de enfermedad así como con el riesgo de desarrollar un brote. En la dieta no sólo importa el alimento en sí, sino los aditivos alimenticios (colorantes, emulsionantes, dióxido de titanio) y otros adyuvantes alimenticios (maltodextrinas) por su efecto negativo en la barrera mucosa intestinal (que aumenta la permeabilidad de la misma a las bacterias y permite un mayor contacto bacteria-célula del epitelio intestinal), así como su

efecto indirecto sobre la microbiota, ya que la dieta no sólo nos nutre a nosotros, sino a nuestra flora intestinal.
La dieta ejerce un importante papel en todas las etapas de la enfermedad así como en su recuperación, pero son necesarios más estudios y a más largo plazo para lograr conocer mejor la interacción de la dieta con la barrera intestinal (entendiendo a aquella como el conjunto de barrera mucosa, células epiteliales y microbiota) ya que, como se comenta en este artículo, los pacientes intuyen estos efectos y eliminan determinados alimentos de su dieta, pero son necesarios conocimientos más profundos sobre los patrones alimenticios saludables y sus efectos terapéuticos, más que la mera eliminación de determinados alimentos. En este comentario intentaré desglosar la evidencia que existe hasta ahora al respecto y establecer algún patrón alimenticio saludable para el paciente con EII.
La frase “somos lo que comemos” tiene gran implicación en la EII. Hay determinados factores dietéticos que, resultado de su interacción con la microbiota, llevan a tener una microbiota saludable frente a otras no saludables, además de otros efectos sobre la inflamación a nivel intestinal, entre estos factores destacan: La vitamina D: es un importante regulador del sistema inmune y sus niveles normalizados permite restablecer la disbiosis. Su déficit (observada en el 82% de los pacientes con EII) se relaciona con mayor riesgo de complicaciones (cirugía y hospitalizaciones). Pero aún no existe suficiente evidencia de cómo influye en la EII, siendo importante también conocer los peligros que puede suponer una hipervitaminosis D (ejemplo, en el metabolismo del calcio).
Los ácidos grasos insaturados monoinsaturados (oleico) y poliinsaturados (n-6 y n-3): tienen efectos positivos en la EII los monoinsaturados y los polinsaturados n-3 (son precursores de eicosanoides antiinflamatorios), sin embargo los poliinsaturados n-6 se relacionan con moléculas proinflamatorias. El zinc: juega un papel crucial en la reparación celular, permeabilidad, proliferación celular y la inmunidad (tanto innata como adquirida). El selenio: se relaciona con las selenoproteínas, sobre todo con la glutation peroxidasa (enzima esencial para proteger las mucosa del daño oxidativo en respuesta a la inflamación).
El ácido butírico: son ácidos grasos de cadena corta, fruto de la fermentación en la luz intestinal de la fibra soluble y algunos almidones resistentes, que tienen efectos antiinflamatorios. Aún falta evidencia científica al respecto, pero ya se conoce que el psylium, la celulosa y la peptina son fibras con efecto saludable en la colitis frente al efecto nocivo de la metilcelulosa. Los azúcares añadidos asociados a una baja ingesta de fibra: favorecen el riesgo de desarrollar la enfermedad en personas genéticamente predispuestas (de ahí su mayor incidencia en países desarrollados).
Los ácidos grasos saturados: favorecen la inflamación crónica, la disfunción de la barrera inmune mediante la alteración de la microbiota. Los emulsificantes (Carboximentilcelulosa y polisorbato-80): disminuyen la biodiversidad de la microbiota intestinal y favorecen la translocación bacteriana. Los fitoquímicos de origen vegetal (polifenoles del aceite de oliva, frutas y verduras, curcumina): ejercen un efecto positivo en los procesos de inflamación y peroxidación involucrados en la patogenia de la EII. El té verde y la equinácea: parecen tener efecto positivo sobre la función del sistema inmune.
De todos estos nutrientes son necesarios estudios como hemos dicho, pero en resumen, se conoce que dietas ricas en azúcares y carnes procesadas aumentan la prevalencia de la EII frente a que una dieta mediterránea, con mayor consumo de verduras, frutas, aceite de oliva virgen, pescado, frutos secos y con una relación n-3&n-6 adecuada, ejerce un efecto protector y disminuye el riesgo de desarrollo de la enfermedad.
Una vez que la enfermedad ya ha aparecido, en las guías actuales, en caso de brote, se le suele aconsejar al paciente comer menos cantidad más veces al día, evitar consumo excesivo de grasas y azúcares, refinados así como tóxicos tipo alcohol, tabaco, cafeína, bebidas gaseosas, además de intentar una hidratación adecuada y tomar, si es preciso, suplementos vitamínicos y minerales. Pero estas recomendaciones se quedan cortas con el verdadero objetivo de una dieta que sirva como parte del tratamiento.
Se han estudiado algunas dietas específicas, destacando:
Dieta mediterránea y dieta semivegetariana: rica en alimentos de origen vegetal con alto contenido en fibra y con efecto antiinflamatorio, que sí parece tener efecto positivo en el tratamiento de la enfermedad.
Dieta baja en FODMAP (oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos, polioles): mejora los síntomas, pero no influye en el estado proinflamatorio, y tiene efectos negativos, como son riesgo de desnutrición, disbiosis, disminución en la producción de butirato y aumento de especies en la microbiota que degradan el moco.
Dieta con hidratos de carbono específicos: recomendando alimentos ricos en monosacáridos (frutas y miel), frutos secos, proteínas y grasas.
Dieta sin gluten: sólo actúa en los síntomas (basado en el posible efecto negativo de la gliadina sobre la integridad de la mucosa intestinal, pero esto es algo aún pendiente de demostrar, por lo que no sería aconsejable hasta tener suficiente evidencia).
Dieta antiinflamatoria: se basa en reducir el consumo de hidratos de carbono, de grasa saturada y trans y aumentar el consumo de grasas ricas en omega Dieta con alto contenido en fibra (sobre todo con fibra soluble de la fruta): ejerce su beneficio por la producción de butirato (fruto de la fermentación de la fibra a nivel intestinal), que favorece la flora bacteriana positiva, tiene efecto antiinflamatorio, mejora la barrera intestinal y permite mantener un adecuado flujo de líquidos y electrolitos. Dieta baja en residuos: reservada sólo en pacientes intervenidos o con estenosis intestinal.
A modo de resumen, se necesitan más estudios como hemos mencionado, enfocados en individualizar las necesidades nutricionales de cada individuo en función de sus características genéticas, epigenéticas y su propia microbiota intestinal.
Copyright © SIIC, 2019
La dieta ejerce un importante papel en todas las etapas de la enfermedad así como en su recuperación, pero son necesarios más estudios y a más largo plazo para lograr conocer mejor la interacción de la dieta con la barrera intestinal (entendiendo a aquella como el conjunto de barrera mucosa, células epiteliales y microbiota) ya que, como se comenta en este artículo, los pacientes intuyen estos efectos y eliminan determinados alimentos de su dieta, pero son necesarios conocimientos más profundos sobre los patrones alimenticios saludables y sus efectos terapéuticos, más que la mera eliminación de determinados alimentos. En este comentario intentaré desglosar la evidencia que existe hasta ahora al respecto y establecer algún patrón alimenticio saludable para el paciente con EII.
La frase “somos lo que comemos” tiene gran implicación en la EII. Hay determinados factores dietéticos que, resultado de su interacción con la microbiota, llevan a tener una microbiota saludable frente a otras no saludables, además de otros efectos sobre la inflamación a nivel intestinal, entre estos factores destacan: La vitamina D: es un importante regulador del sistema inmune y sus niveles normalizados permite restablecer la disbiosis. Su déficit (observada en el 82% de los pacientes con EII) se relaciona con mayor riesgo de complicaciones (cirugía y hospitalizaciones). Pero aún no existe suficiente evidencia de cómo influye en la EII, siendo importante también conocer los peligros que puede suponer una hipervitaminosis D (ejemplo, en el metabolismo del calcio).
Los ácidos grasos insaturados monoinsaturados (oleico) y poliinsaturados (n-6 y n-3): tienen efectos positivos en la EII los monoinsaturados y los polinsaturados n-3 (son precursores de eicosanoides antiinflamatorios), sin embargo los poliinsaturados n-6 se relacionan con moléculas proinflamatorias. El zinc: juega un papel crucial en la reparación celular, permeabilidad, proliferación celular y la inmunidad (tanto innata como adquirida). El selenio: se relaciona con las selenoproteínas, sobre todo con la glutation peroxidasa (enzima esencial para proteger las mucosa del daño oxidativo en respuesta a la inflamación).
El ácido butírico: son ácidos grasos de cadena corta, fruto de la fermentación en la luz intestinal de la fibra soluble y algunos almidones resistentes, que tienen efectos antiinflamatorios. Aún falta evidencia científica al respecto, pero ya se conoce que el psylium, la celulosa y la peptina son fibras con efecto saludable en la colitis frente al efecto nocivo de la metilcelulosa. Los azúcares añadidos asociados a una baja ingesta de fibra: favorecen el riesgo de desarrollar la enfermedad en personas genéticamente predispuestas (de ahí su mayor incidencia en países desarrollados).
Los ácidos grasos saturados: favorecen la inflamación crónica, la disfunción de la barrera inmune mediante la alteración de la microbiota. Los emulsificantes (Carboximentilcelulosa y polisorbato-80): disminuyen la biodiversidad de la microbiota intestinal y favorecen la translocación bacteriana. Los fitoquímicos de origen vegetal (polifenoles del aceite de oliva, frutas y verduras, curcumina): ejercen un efecto positivo en los procesos de inflamación y peroxidación involucrados en la patogenia de la EII. El té verde y la equinácea: parecen tener efecto positivo sobre la función del sistema inmune.
De todos estos nutrientes son necesarios estudios como hemos dicho, pero en resumen, se conoce que dietas ricas en azúcares y carnes procesadas aumentan la prevalencia de la EII frente a que una dieta mediterránea, con mayor consumo de verduras, frutas, aceite de oliva virgen, pescado, frutos secos y con una relación n-3&n-6 adecuada, ejerce un efecto protector y disminuye el riesgo de desarrollo de la enfermedad.
Una vez que la enfermedad ya ha aparecido, en las guías actuales, en caso de brote, se le suele aconsejar al paciente comer menos cantidad más veces al día, evitar consumo excesivo de grasas y azúcares, refinados así como tóxicos tipo alcohol, tabaco, cafeína, bebidas gaseosas, además de intentar una hidratación adecuada y tomar, si es preciso, suplementos vitamínicos y minerales. Pero estas recomendaciones se quedan cortas con el verdadero objetivo de una dieta que sirva como parte del tratamiento.
Se han estudiado algunas dietas específicas, destacando:
Dieta mediterránea y dieta semivegetariana: rica en alimentos de origen vegetal con alto contenido en fibra y con efecto antiinflamatorio, que sí parece tener efecto positivo en el tratamiento de la enfermedad.
Dieta baja en FODMAP (oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos, polioles): mejora los síntomas, pero no influye en el estado proinflamatorio, y tiene efectos negativos, como son riesgo de desnutrición, disbiosis, disminución en la producción de butirato y aumento de especies en la microbiota que degradan el moco.
Dieta con hidratos de carbono específicos: recomendando alimentos ricos en monosacáridos (frutas y miel), frutos secos, proteínas y grasas.
Dieta sin gluten: sólo actúa en los síntomas (basado en el posible efecto negativo de la gliadina sobre la integridad de la mucosa intestinal, pero esto es algo aún pendiente de demostrar, por lo que no sería aconsejable hasta tener suficiente evidencia).
Dieta antiinflamatoria: se basa en reducir el consumo de hidratos de carbono, de grasa saturada y trans y aumentar el consumo de grasas ricas en omega Dieta con alto contenido en fibra (sobre todo con fibra soluble de la fruta): ejerce su beneficio por la producción de butirato (fruto de la fermentación de la fibra a nivel intestinal), que favorece la flora bacteriana positiva, tiene efecto antiinflamatorio, mejora la barrera intestinal y permite mantener un adecuado flujo de líquidos y electrolitos. Dieta baja en residuos: reservada sólo en pacientes intervenidos o con estenosis intestinal.
A modo de resumen, se necesitan más estudios como hemos mencionado, enfocados en individualizar las necesidades nutricionales de cada individuo en función de sus características genéticas, epigenéticas y su propia microbiota intestinal.
Copyright © SIIC, 2019
Palabras Clave
Especialidades








Informe
Iván Antonio García Montalvo
Columnista Experto de SIIC
Institución:
Oaxaca México
Los aceites vegetales como alternativa en la prevención de enfermedades cardiovasculares
El consumo de aceites vegetales se asocia con beneficios sobre la agregación plaquetaria y con efectos preventivos sobre la salud cardiovascular.
Publicación en siicsalud
Artículos originales > Expertos de Iberoamérica >
http://www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas-profundo.php?id=144163
Comentario
Cinthia Santo Domingo
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de mortalidad en Europa, América y gran parte de Asia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye actualmente un tercio de todas las muertes a nivel mundial a las enfermedades cardiovasculares. Siendo la principal causa de muerte entre las enfermedades no transmisibles y uno de los mayores problemas de la salud pública. Existen varios factores de riesgos asociados a las ECV entre ellos destacamos el colesterol total, la homocisteína y los triglicéridos elevados, la hipertensión, la diabetes y niveles reducidos de colesterol HDL. Muchos de estos factores de riesgo son influenciables por la dieta y estilos de vida poco saludables. El estilo de vida actual, nos conduce a dietas desequilibradas en las cuales

se encuentran un alto consumo de grasas saturadas, sal, carbohidratos refinados, elevado consumo de alcohol y tabaco y un bajo consumo de frutas, verduras y pescados.
La relación entre las grasas en la dieta y las enfermedades cardiovasculares ha sido ampliamente investigada. Los ácidos grasos saturados elevan las lipoproteínas de baja densidad (LDL- colesterol), pero dentro de este grupo cada ácido graso tiene un efecto diferente. Por ejemplo los ácidos mirístico y palmítico tienen un mayor efecto y son abundantes en las dietas ricas en productos lácteos y la carne, mientras que el ácido esteárico no se ha demostrado que eleve el colesterol en sangre y se convierte rápidamente en ácido oleico in vivo.
De acuerdo a resultados obtenidos en ensayos clínicos, la sustitución de los ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans por ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el ácido linoleico, produjeron una reducción de los riesgos de enfermedades coronarias.
Los ácidos grasos trans se definen como aquellos ácidos grasos insaturados que contienen al menos un doble enlace en configuración trans, contrariamente a la configuración cis, forma habitual en la naturaleza. Se obtienen principalmente por hidrogenación parcial de aceites, utilización de altas temperaturas durante la fritura de los alimentos o por transformación bacteriana de ácidos grasos en el rumen de los rumiantes.
Diversos estudios metabólicos han demostrado que los ácidos grasos trans hacen que la composición de lípidos del plasma sea aún más aterogénica que en el caso de los ácidos grasos saturados, pues no sólo elevan el colesterol-LDL a niveles análogos sino que además reducen el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Los alimentos que contienen ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) son esenciales para la salud porque el cuerpo humano no puede sintetizarlos. Los AGPI n-3 se encuentran en alimentos principalmente de origen vegetal, por ejemplo el ácido linolénico (AAL) es abundante en aceites de soja y girasol. Los aceites de pescados contienen ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). Los ácidos grasos n-6 como el ácido linoléico (LA) en aceite de soja, maíz, girasol, maní y fibra de arroz; el ácido araquidónico (AA) en aceite de maní, carnes rojas, huevos, productos lácteos.
El único ácido graso monoinsaturado n-9 importante desde el punto de vista nutricional es el ácido oleico, que abunda en los aceites de oliva y de canola, así como en los frutos secos.
Los efectos biológicos de los AGPI n-3 son muy amplios y variados, afectan a los lípidos y las lipoproteínas, la tensión arterial, la función cardiaca, la elasticidad arterial, la función endotelial, la reactividad vascular y la electrofisiología cardiaca, además de tener potentes efectos antiplaquetarios y antiinflamatorios. Los AGPI n-3 de cadena muy larga (EPA y DHA) reducen pronunciadamente los triglicéridos séricos pero aumentan el colesterol-LDL del suero. Así pues, su efecto en la cardiopatía coronaria probablemente está mediado por vías distintas de la del colesterol sérico.
Las dietas deben proporcionar una adecuada ingesta de AGPI, es decir, en el rango 6-
10% de la ingesta energética diaria. También debe haber un equilibrio óptimo
entre la ingesta de AGPI n-6 y n-3, al igual que la ingesta de ácido oleico. De ésta forma obtener una ingesta diaria que oscile entre un 15% y un 30% de grasa total de la ingesta energética diaria.
Los grupos altamente activos con dietas ricas en verduras, legumbres, frutas y cereales integrales limitan el riesgo de aumento de peso, obteniendo de esta forma una ingesta total de grasa diaria de hasta un 35%.
Por lo tanto, una buena estrategia es aumentar sustancialmente la ingesta de ácidos grasos n-3 de fuentes de pescado y vegetales sin disminuir la ingesta de ácido linoleico. Esto mejorará la relación y maximizará los beneficios cardioprotectores de los dos ácidos grasos n-3 y n-6.
Copyright © SIIC, 2016
Bibliografía
La relación entre las grasas en la dieta y las enfermedades cardiovasculares ha sido ampliamente investigada. Los ácidos grasos saturados elevan las lipoproteínas de baja densidad (LDL- colesterol), pero dentro de este grupo cada ácido graso tiene un efecto diferente. Por ejemplo los ácidos mirístico y palmítico tienen un mayor efecto y son abundantes en las dietas ricas en productos lácteos y la carne, mientras que el ácido esteárico no se ha demostrado que eleve el colesterol en sangre y se convierte rápidamente en ácido oleico in vivo.
De acuerdo a resultados obtenidos en ensayos clínicos, la sustitución de los ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans por ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el ácido linoleico, produjeron una reducción de los riesgos de enfermedades coronarias.
Los ácidos grasos trans se definen como aquellos ácidos grasos insaturados que contienen al menos un doble enlace en configuración trans, contrariamente a la configuración cis, forma habitual en la naturaleza. Se obtienen principalmente por hidrogenación parcial de aceites, utilización de altas temperaturas durante la fritura de los alimentos o por transformación bacteriana de ácidos grasos en el rumen de los rumiantes.
Diversos estudios metabólicos han demostrado que los ácidos grasos trans hacen que la composición de lípidos del plasma sea aún más aterogénica que en el caso de los ácidos grasos saturados, pues no sólo elevan el colesterol-LDL a niveles análogos sino que además reducen el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Los alimentos que contienen ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) son esenciales para la salud porque el cuerpo humano no puede sintetizarlos. Los AGPI n-3 se encuentran en alimentos principalmente de origen vegetal, por ejemplo el ácido linolénico (AAL) es abundante en aceites de soja y girasol. Los aceites de pescados contienen ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). Los ácidos grasos n-6 como el ácido linoléico (LA) en aceite de soja, maíz, girasol, maní y fibra de arroz; el ácido araquidónico (AA) en aceite de maní, carnes rojas, huevos, productos lácteos.
El único ácido graso monoinsaturado n-9 importante desde el punto de vista nutricional es el ácido oleico, que abunda en los aceites de oliva y de canola, así como en los frutos secos.
Los efectos biológicos de los AGPI n-3 son muy amplios y variados, afectan a los lípidos y las lipoproteínas, la tensión arterial, la función cardiaca, la elasticidad arterial, la función endotelial, la reactividad vascular y la electrofisiología cardiaca, además de tener potentes efectos antiplaquetarios y antiinflamatorios. Los AGPI n-3 de cadena muy larga (EPA y DHA) reducen pronunciadamente los triglicéridos séricos pero aumentan el colesterol-LDL del suero. Así pues, su efecto en la cardiopatía coronaria probablemente está mediado por vías distintas de la del colesterol sérico.
Las dietas deben proporcionar una adecuada ingesta de AGPI, es decir, en el rango 6-
10% de la ingesta energética diaria. También debe haber un equilibrio óptimo
entre la ingesta de AGPI n-6 y n-3, al igual que la ingesta de ácido oleico. De ésta forma obtener una ingesta diaria que oscile entre un 15% y un 30% de grasa total de la ingesta energética diaria.
Los grupos altamente activos con dietas ricas en verduras, legumbres, frutas y cereales integrales limitan el riesgo de aumento de peso, obteniendo de esta forma una ingesta total de grasa diaria de hasta un 35%.
Por lo tanto, una buena estrategia es aumentar sustancialmente la ingesta de ácidos grasos n-3 de fuentes de pescado y vegetales sin disminuir la ingesta de ácido linoleico. Esto mejorará la relación y maximizará los beneficios cardioprotectores de los dos ácidos grasos n-3 y n-6.
Copyright © SIIC, 2016
Bibliografía
IA García Montalvo, Los aceites vegetales como alternativa en la prevención de enfermedades, Salud i Ciencia 21(2):191-93, May 2015.
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/gsfao_cvds.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=195543
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/ac911s/ac911s01.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112005000100010
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/csym/saber_mas/articulos/grasas.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
http://www.omega-9oils.com/la/arg/es/omega369.htm
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/gsfao_cvds.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=195543
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/ac911s/ac911s01.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112005000100010
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/csym/saber_mas/articulos/grasas.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
http://www.omega-9oils.com/la/arg/es/omega369.htm
Palabras Clave
Especialidades



ua81618