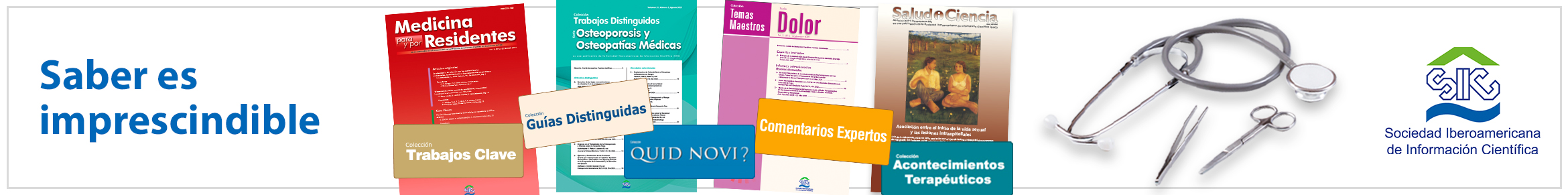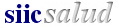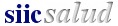Informes comentados
dispuestos por fecha de ingreso a SIICInforme
AF Rubio-Guerra
Institución: Mexican Group for Basic and Clinical Research in Internal Medicine,
Ciudad de México México
Beneficios Inesperados en la Terapia Antihipertensiva
La hiperuricemia es un factor de riesgo para la disfunción endotelial y la insulinorresistencia, y se asocia con enfermedades como la hipertensión arterial.
Publicación en siicsalud
https://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/158821
Comentario
Nicolás F. Renna
Hospital Español de Mendoza, Godoy Cruz, Argentina

Ácido úrico y tratamiento eficaz de la presión arterial
La hipótesis sobre la participación del ácido urico (AU) en diferentes enfermedades no es nueva. En 1870, Mahomed1 expuso que los aumentos del AU se correlacionaban con la presencia de hipertensión arterial (HTA). A pesar de esto, recién en la última década los modelos con animales y los nuevos datos epidemiológicos que correlacionan el AU con la HTA han planteado la posibilidad de que las terapias para reducir el AU puedan tener un papel importante en la medicina preventiva. Al evaluar a un paciente con HTA, se recomienda que se identifique el daño de órganos blanco (DOB) para definir mejor el riesgo cardiovascular global del individuo.2 Es así que estas directrices internacionales recomiendan

realizar pruebas de laboratorio de rutina para el AU sérico en pacientes con HTA.2 Si bien el AU esta asociado con múltiples factores de riesgo cardiovascular–que incluyen HTA, síndrome metabólico, diabetes y enfermedad renal–, queda por saber si predice de forma independiente eventos cardiovasculares adversos.
A partir de diferentes ensayos clínicos aleatorizados (ECA), como el estudio COMFORT o el J-Health,se ha demostrado el mecanismo uricosúrico y la reducción de las concentraciones plasmaticas de AU del losartán, en combinación o no con hidroclorotiazida (HCTZ).3,4 Un efecto similar al losartán, aunque menos potente,se ha informado para los antagonistas cálcicos, según un subanálisis del estudio ALLHAT.5 Resultados muy similares fueron encontrados por el grupo de Rubio-Guerray col.,que mostró que el losartán, en combinaciones con HTCZ) y con amlodipina, tuvieron un efecto reductor sobre la presión arterial similar, aunque la asociación entre losartán y amlodipina redujo de forma significativa los niveles séricos de AU.6
Cada aumento de 1 mg/dl en el AU sérico contribuye a un incremento del 20% en la prevalencia de HTA en una población general no tratada, con hiperuricemia e HTA. Sobre la base de estas observaciones, la reducción de los niveles séricos de AU se ha convertido en un enfoque terapéutico intrigante en el abordaje de la HTA. Sin embargo, no todos los ECA realizados han podido dilucidar un papel causal tan claro del AU en la HTA.
Clásicamente, el mecanismo propuesto por el cual el AU puede causar HTA se relaciona con sus efectos deletéreos primarios sobre el riñón. Estos mecanismos incluyen la activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal y el depósito de cristales de urato en la luz urinaria. No obstante, la evidencia reciente indica que el AU puede causar daño y disfunción endotelial directa. El depósito de cristales de urato en los vasos principales puede desencadenar una respuesta proinflamatoria similar a la observada en el riñón, provocando así un daño endotelial más directo. También se ha postulado un mecanismo independiente del cristal. Es bien sabido que el AU altera la función endotelial al reducir la fosforilación de la óxido nítrico sintasa endotelial en condiciones hipóxicas.7 Copyright © SIIC, 2023
Bibliografía
Mahomed FA. On chronic Bright’s disease, and its essential symptoms. Lancet 1:399-401, 1879.
Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al.; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH), Eur Heart J 39(33):3021-3104, 2018.
Matsumura K, Arima H, Tominaga M, Ohtsubo T, Sasaguri T, Fujii K, for the COMFORT Investigators. Effect of losartan on serum uric acid in hypertension treated with a diuretic: the COMFORT study. Clin Exp Hypertens 37(3):192-196, 2015.
Shimada K, Fujita T, Ito S, Naritomi H, Ogihara T, Shimamoto K, et al. The importance of home blood pressure measurement for preventing stroke and cardiovascular disease in hypertensive patients: a sub-analysis of the Japan Hypertension Evaluation with Angiotensin II Antagonist Losartan Therapy (J-HEALTH) study, a prospective nationwide observational study. Hypertens Res 31(10):1903-1911, 2008.
Juraschek S, Simpson L, Davis B, Shmerling R, Beach J, Ishak A, Mukamal K. The effects of antihypertensive class on gout in older adults: secondary analysis of the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. J Hypertens 38(5):954-960, 2020.
Rubio-Guerra A, Garro-Almendaro A, Elizalde-Barrera C, Suarez-Cuenca J, Duran-Salgado M. Effect of losartan combined with amlodipine or with a thiazide on uric acid levels in hypertensive patients. Ther Adv Cardiovasc Dis11(2):57-62, 2017.
Lanaspa M, Andres-Hernando A, Kuwabara M. Uric acid and hypertension. Hypertens Res 43:832-834, 2020.
A partir de diferentes ensayos clínicos aleatorizados (ECA), como el estudio COMFORT o el J-Health,se ha demostrado el mecanismo uricosúrico y la reducción de las concentraciones plasmaticas de AU del losartán, en combinación o no con hidroclorotiazida (HCTZ).3,4 Un efecto similar al losartán, aunque menos potente,se ha informado para los antagonistas cálcicos, según un subanálisis del estudio ALLHAT.5 Resultados muy similares fueron encontrados por el grupo de Rubio-Guerray col.,que mostró que el losartán, en combinaciones con HTCZ) y con amlodipina, tuvieron un efecto reductor sobre la presión arterial similar, aunque la asociación entre losartán y amlodipina redujo de forma significativa los niveles séricos de AU.6
Cada aumento de 1 mg/dl en el AU sérico contribuye a un incremento del 20% en la prevalencia de HTA en una población general no tratada, con hiperuricemia e HTA. Sobre la base de estas observaciones, la reducción de los niveles séricos de AU se ha convertido en un enfoque terapéutico intrigante en el abordaje de la HTA. Sin embargo, no todos los ECA realizados han podido dilucidar un papel causal tan claro del AU en la HTA.
Clásicamente, el mecanismo propuesto por el cual el AU puede causar HTA se relaciona con sus efectos deletéreos primarios sobre el riñón. Estos mecanismos incluyen la activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal y el depósito de cristales de urato en la luz urinaria. No obstante, la evidencia reciente indica que el AU puede causar daño y disfunción endotelial directa. El depósito de cristales de urato en los vasos principales puede desencadenar una respuesta proinflamatoria similar a la observada en el riñón, provocando así un daño endotelial más directo. También se ha postulado un mecanismo independiente del cristal. Es bien sabido que el AU altera la función endotelial al reducir la fosforilación de la óxido nítrico sintasa endotelial en condiciones hipóxicas.7 Copyright © SIIC, 2023
Bibliografía
Mahomed FA. On chronic Bright’s disease, and its essential symptoms. Lancet 1:399-401, 1879.
Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al.; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH), Eur Heart J 39(33):3021-3104, 2018.
Matsumura K, Arima H, Tominaga M, Ohtsubo T, Sasaguri T, Fujii K, for the COMFORT Investigators. Effect of losartan on serum uric acid in hypertension treated with a diuretic: the COMFORT study. Clin Exp Hypertens 37(3):192-196, 2015.
Shimada K, Fujita T, Ito S, Naritomi H, Ogihara T, Shimamoto K, et al. The importance of home blood pressure measurement for preventing stroke and cardiovascular disease in hypertensive patients: a sub-analysis of the Japan Hypertension Evaluation with Angiotensin II Antagonist Losartan Therapy (J-HEALTH) study, a prospective nationwide observational study. Hypertens Res 31(10):1903-1911, 2008.
Juraschek S, Simpson L, Davis B, Shmerling R, Beach J, Ishak A, Mukamal K. The effects of antihypertensive class on gout in older adults: secondary analysis of the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. J Hypertens 38(5):954-960, 2020.
Rubio-Guerra A, Garro-Almendaro A, Elizalde-Barrera C, Suarez-Cuenca J, Duran-Salgado M. Effect of losartan combined with amlodipine or with a thiazide on uric acid levels in hypertensive patients. Ther Adv Cardiovasc Dis11(2):57-62, 2017.
Lanaspa M, Andres-Hernando A, Kuwabara M. Uric acid and hypertension. Hypertens Res 43:832-834, 2020.
Palabras Clave
Especialidades









Informe
C Ferri
Institución: University of L’Aquila,
L’Aquila Italia
Beneficios del Nebivolol en el Tratamiento de Pacientes Hipertensos con Diferentes Comorbilidades
El nebivolol es un beta bloqueante de tercera generación, cardioselectivo y con propiedades vasodilatadoras y antioxidantes, efectivo en el tratamiento de la hipertensión y sin efectos deletéreos sobre el metabolismo glucémico ni lipídico.
Publicación en siicsalud
https://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/169070
Comentario
Rodolfo Daniel La Greca
Hospital Médico Policial Churruca Visca, CABA, Argentina

El papel de los betabloqueantes en la hipertensión arterial según las guías de tratamiento actuales
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad de etiología multifactorial, controlable, que disminuye la calidad y expectativa de vida. La presión arterial (PA) se relaciona de forma lineal, continua y positiva con el riesgo cardiovascular (RCV) y, por lo tanto, el objetivo fundamental del tratamiento antihipertensivo es disminuir la morbimortalidad cardiovascular (CV), cerebral y renal mediante el descenso de la PA. En el paciente con HTA es imprescindible tratar el riesgo global y no solamente la PA. En la elección de un fármaco antihipertensivo debe considerarse tanto su eficacia terapéutica (descenso tensional) como sus efectos preventivos CV y renales. De acuerdo con las pautas de las guías

europeas y argentinas de HTA, las cinco clases principales de antihipertensivos (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina, betabloqueantes [BB], bloqueantes cálcicos y diuréticos) se recomiendan igualmente para el tratamiento de la hipertensión: todos reducen eficazmente la PA y previenen eventos CV, con una eficacia similar en términos de morbilidad y mortalidad CV global.
Los BB son fármacos útiles por sus propiedades antiarrítmicas, antiisquémicas y antihipertensivas. En los últimos años, se ha discutido el papel de los BB tradicionales, de primera o segunda generación, en el tratamiento de la HTA esencial no complicada, y se ha indicado que no deberían utilizarse como fármacos de primera elección en estos pacientes, a excepción de individuos jóvenes intolerantes a bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona o con hipertono simpático comprobado.
Entre los principales cuestionamientos a la utilización de BB como fármacos de primera elección se encuentran las alteraciones metabólicas asociadas con su utilización, por ejemplo, el aumento de peso, las alteraciones en el metabolismo lipídico y, en comparación con otros antihipertensivos, el aumento de la incidencia de nuevos casos de diabetes mellitus. Estos efectos de los BB tradicionales no son extensibles a los BB con acciones vasodilatadoras de tercera generación; sin embargo, la falta de estudios con criterios de valoración duros generan un interrogante en ese aspecto. Las guías actuales reconocen las posibles ventajas de los BB en pacientes hipertensos con afecciones CV como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, fibrilación auricular e hiperactividad simpática en general, recomendando su uso preferencial en estos pacientes. Entre los BB de tercera generación se encuentran los BB no selectivos ß1/ ß2, con un efecto vasodilatador periférico mediado por un bloqueo a1, como el carvedilol y el labetalol, y los BB que presentan bloqueo altamente selectivo de los receptores adrenérgicos ß1 y agonismo ß3 adrenérgico que estimula la producción de óxido nítrico (NO) secundaria a mayor actividad de la óxido nítrico sintasa, como el nebivolol. Esto coloca al nebivolol en una situación de preferencia ante otros BB, por sus propiedades vasodilatadoras y antioxidantes, que muestra beneficios particulares y proporciona mayor protección CV.
En pacientes hipertensos con comorbilidades CV, la estimulación de la producción de NO induce la dilatación coronaria con aumento del flujo sanguíneo coronario, así como una disminución de la activación plaquetaria, lo que contribuye al perfil antiisquémico del nebivolol, no compartido por otros BB. También está indicado en pacientes hipertensos con comorbilidades no CV como diabetes, enfermedades respiratorias obstructivas crónicas o disfunción sexual eréctil, en los que los BB tradicionales están contraindicados. Estudios sobre el nebivolol han demostrado que tiene efectos más favorables en la presión aortica central, la rigidez aórtica y la disfunción endotelial.
Copyright © SIIC, 2023
Bibliografía sugerida
Consenso Argentino de Hipertensión Arterial. Rev Argent Cardiol 86(suplem. 2):1-54, 2018.
Flather MD, Shibata MC, Coats AJ, SENIORS Investigators. Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS). Eur Heart J 26(3):215-225, 2005.
Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Rev Esp Cardiol 72(2):160.e1-160.e78, 2019.
Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 338:b1665, 2009. Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should beta blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 366:1545-1553, 2005. Lopez-Sendon J, Swedberg K, McMurray J, The Task Force on Beta-Blockers of the European Society of Cardiology. Expert consensus document on beta-adrenergic receptor blockers. Eur Heart . 25:1341-1362, 2004. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)-British Hypertension Society (BHS). Clinical management of primary hypertension in adults. NICE clinical guideline 127, Ago 2011.
Sharp RP, Gales BJ. Nebivolol versus other beta blockers in patients with hypertension and erectile dysfunction. Ther Adv Uro. 9(2):59-63, 2017. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension: 4. Effects of various classes of antihypertensive drugs--overview and meta-analyses. J Hypertens 33:195-211, 2015.
Wiysonge CS, Bradley HA, Volmink J, Mayosi BM, Opie LH. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 1:CD002003, Ene 2017.
Los BB son fármacos útiles por sus propiedades antiarrítmicas, antiisquémicas y antihipertensivas. En los últimos años, se ha discutido el papel de los BB tradicionales, de primera o segunda generación, en el tratamiento de la HTA esencial no complicada, y se ha indicado que no deberían utilizarse como fármacos de primera elección en estos pacientes, a excepción de individuos jóvenes intolerantes a bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona o con hipertono simpático comprobado.
Entre los principales cuestionamientos a la utilización de BB como fármacos de primera elección se encuentran las alteraciones metabólicas asociadas con su utilización, por ejemplo, el aumento de peso, las alteraciones en el metabolismo lipídico y, en comparación con otros antihipertensivos, el aumento de la incidencia de nuevos casos de diabetes mellitus. Estos efectos de los BB tradicionales no son extensibles a los BB con acciones vasodilatadoras de tercera generación; sin embargo, la falta de estudios con criterios de valoración duros generan un interrogante en ese aspecto. Las guías actuales reconocen las posibles ventajas de los BB en pacientes hipertensos con afecciones CV como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, fibrilación auricular e hiperactividad simpática en general, recomendando su uso preferencial en estos pacientes. Entre los BB de tercera generación se encuentran los BB no selectivos ß1/ ß2, con un efecto vasodilatador periférico mediado por un bloqueo a1, como el carvedilol y el labetalol, y los BB que presentan bloqueo altamente selectivo de los receptores adrenérgicos ß1 y agonismo ß3 adrenérgico que estimula la producción de óxido nítrico (NO) secundaria a mayor actividad de la óxido nítrico sintasa, como el nebivolol. Esto coloca al nebivolol en una situación de preferencia ante otros BB, por sus propiedades vasodilatadoras y antioxidantes, que muestra beneficios particulares y proporciona mayor protección CV.
En pacientes hipertensos con comorbilidades CV, la estimulación de la producción de NO induce la dilatación coronaria con aumento del flujo sanguíneo coronario, así como una disminución de la activación plaquetaria, lo que contribuye al perfil antiisquémico del nebivolol, no compartido por otros BB. También está indicado en pacientes hipertensos con comorbilidades no CV como diabetes, enfermedades respiratorias obstructivas crónicas o disfunción sexual eréctil, en los que los BB tradicionales están contraindicados. Estudios sobre el nebivolol han demostrado que tiene efectos más favorables en la presión aortica central, la rigidez aórtica y la disfunción endotelial.
Copyright © SIIC, 2023
Bibliografía sugerida
Consenso Argentino de Hipertensión Arterial. Rev Argent Cardiol 86(suplem. 2):1-54, 2018.
Flather MD, Shibata MC, Coats AJ, SENIORS Investigators. Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS). Eur Heart J 26(3):215-225, 2005.
Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Rev Esp Cardiol 72(2):160.e1-160.e78, 2019.
Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 338:b1665, 2009. Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should beta blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 366:1545-1553, 2005. Lopez-Sendon J, Swedberg K, McMurray J, The Task Force on Beta-Blockers of the European Society of Cardiology. Expert consensus document on beta-adrenergic receptor blockers. Eur Heart . 25:1341-1362, 2004. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)-British Hypertension Society (BHS). Clinical management of primary hypertension in adults. NICE clinical guideline 127, Ago 2011.
Sharp RP, Gales BJ. Nebivolol versus other beta blockers in patients with hypertension and erectile dysfunction. Ther Adv Uro. 9(2):59-63, 2017. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension: 4. Effects of various classes of antihypertensive drugs--overview and meta-analyses. J Hypertens 33:195-211, 2015.
Wiysonge CS, Bradley HA, Volmink J, Mayosi BM, Opie LH. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 1:CD002003, Ene 2017.
Especialidades














Informe
D Liu
Institución: Peking University Third Hospital,
Beijing China
El Uso de Estatinas y la Tolerancia al Ejercicio
En pacientes con enfermedad coronaria, la rosuvastatina parecería mejorar la tolerancia al ejercicio de manera más notoria que la atorvastatina.
Publicación en siicsalud
https://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/164863
Comentario
Alberto Lorenzatti
Instituto Médico DAMIC/Fundación Rusculleda de Investigación en Medicina, Cordoba, Argentina

Revisitando los efectos musculares de las estatinas: ¿existen diferencias entre rosuvastatina y atorvastatina en la tolerancia al ejercicio en pacientes con enfermedad coronaria?
La rehabilitación cardíaca se halla en continuo desarrollo y es una herramienta clave en la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular.1 Así, la función cardiopulmonar recibe cada vez más atención en el tratamiento de los pacientes coronarios, que hoy va más allá de la revascularización y la intervención farmacológica.2 Los abordajes ulteriores, como la evaluación de la calidad de vida y la capacidad de ejercicio –en el marco de un programa de entrenamiento– resultan cada vez más importantes, y es la tolerancia al ejercicio un factor clave y con repercusiones pronósticas.3 Por otro lado, las estatinas son una de

las clases farmacológicas que mayor impacto han logrado en términos de efectividad y buenos resultados, no solo como agentes hipolipemiantes, sino como fármacos de primera línea en la prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, lo que contribuye a cambiar la historia natural y disminuye significativamente la morbimortalidad.4.5
Las estatinas inhiben a la enzima reguladora HMG-CoA reductasa, bloqueando un paso clave en la síntesis hepática de colesterol y, en consecuencia, aumentan la expresión y actividad de receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL) a nivel hepático, que de ese modo toman más partículas de LDL del plasma, con lo que disminuyen notablemente su concentración. Las estatinas presentan, además de su efecto hipolipemiante, acciones independientes del colesterol, conocidas como efectos pleiotrópicos, que pueden contribuir a la estabilización de las placas ateroscleróticas, la mejora de la función endotelial y la disminución de la inflamación.6 Si bien son fármacos por lo general muy bien tolerados, los efectos musculares son siempre motivo de precaución en la práctica clínica, y aunque importantes, son mucho menos frecuentes de lo que, en general, se supone.7
Estatinas y capacidad de ejercicio
Recientemente, Liu y colaboradores analizaron la correlación entre el uso de estatinas y la tolerancia al ejercicio en un estudio retrospectivo de 549 pacientes con enfermedad coronaria, en un seguimiento promedio de 10 meses. El estudio puso de manifiesto una notoria mejoría en el consumo máximo de oxígeno (VO2máx) como reflejo de las funciones cardíaca, pulmonar y muscular de los sujetos, permitiendo así evaluar la capacidad de ejercicio. Dicho parámetro fue similar en los pacientes tratados con estatinas de moderada o alta intensidad. En cambio, la mejora en la tolerancia al ejercicio se observó aún más significativa en los enfermos tratados con rosuvastatina que en aquellos que recibieron atorvastatina. ¿Sería el tipo de estatina un elemento determinante e independiente para los cambios en la tolerancia al ejercicio? Factores como los hábitos de ejercicio y la intensidad de este son difíciles de cuantificar o controlar en este y otros análisis retrospectivos,8 por lo que, a priori, se necesitan estudios prospectivos y con un tamaño de muestra para investigar más a fondo el efecto de las estatinas en la tolerancia al ejercicio de los pacientes con cardiopatía isquémica.
No obstante, es sabido que las distintas clases de estatinas tienen diferentes propiedades moleculares, y se ha considerado que la solubilidad es uno de los factores que pueden influenciar en la función muscular. Como estatina lipofílica, la atorvastatina tendría más probabilidades de penetrar a través del sarcolema rico en lípidos, y provocar así cierta repercusión muscular, lo cual sería menos probable con rosuvastatina, una estatina hidrofílica. De todos modos, un reciente metanálisis que incluyó 11 697 pacientes en 11 estudios aleatorizados, que comparó los resultados clínicos de las estatinas hidrofílicas frente a las lipofílicas, mostró que los eventos cardiovasculares graves –como infarto de miocardio, revascularización cardíaca, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular (CV), hospitalización CV, mortalidad por todas las causas– y los parámetros de seguridad –como interrupción del tratamiento, síntomas musculares asociados y aumento del nivel de alanina aminotransferasa–, no fueron diferentes entre estatinas lipofílicas o hidrofílicas.9
Más allá del potencial beneficio de una mejor tolerancia al ejercicio en favor de la rosuvastatina, además, durante la rehabilitación cardíaca los factores de riesgo CV modificables, en particular el colesterol asociado con LDL (LDLc), tienden a mejorar. Ello lo demuestra un reciente estudio de un programa de entrenamiento en pacientes luego de un infarto de miocardio, en el que, sin embargo, menos del 50% alcanzó los objetivos de LDLc < 70 mg/dl recomendados por las guías internacionales.10 Es por ello que, junto con la rehabilitación, la adhesión al tratamiento con estatinas en dosis adecuadas, especialmente de alta intensidad, se transforma en la piedra angular y una correcta estrategia para prevenir los eventos CV recurrentes y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Bibliografía
1. Anderson L, Oldridge N, Thompson DR, Zwisler AD, Rees K, Martin N, et al. Exercise-Based Cardiac Rehabilitation for Coronary Heart Disease: Cochrane Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Coll Cardiol. 2016;67(1):1-12DOI: 10.1016/j.jacc.2015.10.044. PMID: 26764059.
2. Popovic D, Guazzi M, Jakovljevic DG, Lasica R, Banovic M, Ostojic M, et al. Quantification of coronary artery disease using different modalities of cardiopulmonary exercise testing. Int J Cardiol. 2019;285:11-3DOI: 10.1016/j.ijcard.2019.03.012. PMID: 30879940.
3. McMahon SR, Ades PA, Thompson PD. The role of cardiac rehabilitation in patients with heart disease. Trends Cardiovasc Med. 2017;27(6):420-5DOI: 10.1016/j.tcm.2017.02.005. PMID: 28318815.
4. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88DOI: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418.
5. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019;139(25):e1082-e143DOI: 10.1161/cir.0000000000000625. PMID: 30586774.
6. Oesterle A, Laufs U, Liao JK. Pleiotropic Effects of Statins on the Cardiovascular System. Circ Res. 2017;120(1):229-43DOI: 10.1161/circresaha.116.308537. PMID: 28057795.
7. Pedro-Botet J, Climent E, Benaiges D. Muscle and statins: from toxicity to the nocebo effect. Expert Opin Drug Saf. 2019;18(7):573-9DOI: 10.1080/14740338.2019.1615053. PMID: 31070941.
8. Yamamoto S, Hotta K, Ota E, Mori R, Matsunaga A. Effects of resistance training on muscle strength, exercise capacity, and mobility in middle-aged and elderly patients with coronary artery disease: A meta-analysis. J Cardiol. 2016;68(2):125-34DOI: 10.1016/j.jjcc.2015.09.005. PMID: 26690738.
9. Bytyçi I, Bajraktari G, Bhatt DL, Morgan CJ, Ahmed A, Aronow WS, et al. Hydrophilic vs lipophilic statins in coronary artery disease: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Lipidol. 2017;11(3):624-37DOI: 10.1016/j.jacl.2017.03.003. PMID: 28506385.
10. Schwaab B, Zeymer U, Jannowitz C, Pittrow D, Gitt A. Improvement of low-density lipoprotein cholesterol target achievement rates through cardiac rehabilitation for patients after ST elevation myocardial infarction or non-ST elevation myocardial infarction in Germany: Results of the PATIENT CARE registry. Eur J Prev Cardiol. 2019;26(3):249-58DOI: 10.1177/2047487318817082. PMID: 30509144.
Las estatinas inhiben a la enzima reguladora HMG-CoA reductasa, bloqueando un paso clave en la síntesis hepática de colesterol y, en consecuencia, aumentan la expresión y actividad de receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL) a nivel hepático, que de ese modo toman más partículas de LDL del plasma, con lo que disminuyen notablemente su concentración. Las estatinas presentan, además de su efecto hipolipemiante, acciones independientes del colesterol, conocidas como efectos pleiotrópicos, que pueden contribuir a la estabilización de las placas ateroscleróticas, la mejora de la función endotelial y la disminución de la inflamación.6 Si bien son fármacos por lo general muy bien tolerados, los efectos musculares son siempre motivo de precaución en la práctica clínica, y aunque importantes, son mucho menos frecuentes de lo que, en general, se supone.7
Estatinas y capacidad de ejercicio
Recientemente, Liu y colaboradores analizaron la correlación entre el uso de estatinas y la tolerancia al ejercicio en un estudio retrospectivo de 549 pacientes con enfermedad coronaria, en un seguimiento promedio de 10 meses. El estudio puso de manifiesto una notoria mejoría en el consumo máximo de oxígeno (VO2máx) como reflejo de las funciones cardíaca, pulmonar y muscular de los sujetos, permitiendo así evaluar la capacidad de ejercicio. Dicho parámetro fue similar en los pacientes tratados con estatinas de moderada o alta intensidad. En cambio, la mejora en la tolerancia al ejercicio se observó aún más significativa en los enfermos tratados con rosuvastatina que en aquellos que recibieron atorvastatina. ¿Sería el tipo de estatina un elemento determinante e independiente para los cambios en la tolerancia al ejercicio? Factores como los hábitos de ejercicio y la intensidad de este son difíciles de cuantificar o controlar en este y otros análisis retrospectivos,8 por lo que, a priori, se necesitan estudios prospectivos y con un tamaño de muestra para investigar más a fondo el efecto de las estatinas en la tolerancia al ejercicio de los pacientes con cardiopatía isquémica.
No obstante, es sabido que las distintas clases de estatinas tienen diferentes propiedades moleculares, y se ha considerado que la solubilidad es uno de los factores que pueden influenciar en la función muscular. Como estatina lipofílica, la atorvastatina tendría más probabilidades de penetrar a través del sarcolema rico en lípidos, y provocar así cierta repercusión muscular, lo cual sería menos probable con rosuvastatina, una estatina hidrofílica. De todos modos, un reciente metanálisis que incluyó 11 697 pacientes en 11 estudios aleatorizados, que comparó los resultados clínicos de las estatinas hidrofílicas frente a las lipofílicas, mostró que los eventos cardiovasculares graves –como infarto de miocardio, revascularización cardíaca, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular (CV), hospitalización CV, mortalidad por todas las causas– y los parámetros de seguridad –como interrupción del tratamiento, síntomas musculares asociados y aumento del nivel de alanina aminotransferasa–, no fueron diferentes entre estatinas lipofílicas o hidrofílicas.9
Más allá del potencial beneficio de una mejor tolerancia al ejercicio en favor de la rosuvastatina, además, durante la rehabilitación cardíaca los factores de riesgo CV modificables, en particular el colesterol asociado con LDL (LDLc), tienden a mejorar. Ello lo demuestra un reciente estudio de un programa de entrenamiento en pacientes luego de un infarto de miocardio, en el que, sin embargo, menos del 50% alcanzó los objetivos de LDLc < 70 mg/dl recomendados por las guías internacionales.10 Es por ello que, junto con la rehabilitación, la adhesión al tratamiento con estatinas en dosis adecuadas, especialmente de alta intensidad, se transforma en la piedra angular y una correcta estrategia para prevenir los eventos CV recurrentes y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Bibliografía
1. Anderson L, Oldridge N, Thompson DR, Zwisler AD, Rees K, Martin N, et al. Exercise-Based Cardiac Rehabilitation for Coronary Heart Disease: Cochrane Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Coll Cardiol. 2016;67(1):1-12DOI: 10.1016/j.jacc.2015.10.044. PMID: 26764059.
2. Popovic D, Guazzi M, Jakovljevic DG, Lasica R, Banovic M, Ostojic M, et al. Quantification of coronary artery disease using different modalities of cardiopulmonary exercise testing. Int J Cardiol. 2019;285:11-3DOI: 10.1016/j.ijcard.2019.03.012. PMID: 30879940.
3. McMahon SR, Ades PA, Thompson PD. The role of cardiac rehabilitation in patients with heart disease. Trends Cardiovasc Med. 2017;27(6):420-5DOI: 10.1016/j.tcm.2017.02.005. PMID: 28318815.
4. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88DOI: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418.
5. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019;139(25):e1082-e143DOI: 10.1161/cir.0000000000000625. PMID: 30586774.
6. Oesterle A, Laufs U, Liao JK. Pleiotropic Effects of Statins on the Cardiovascular System. Circ Res. 2017;120(1):229-43DOI: 10.1161/circresaha.116.308537. PMID: 28057795.
7. Pedro-Botet J, Climent E, Benaiges D. Muscle and statins: from toxicity to the nocebo effect. Expert Opin Drug Saf. 2019;18(7):573-9DOI: 10.1080/14740338.2019.1615053. PMID: 31070941.
8. Yamamoto S, Hotta K, Ota E, Mori R, Matsunaga A. Effects of resistance training on muscle strength, exercise capacity, and mobility in middle-aged and elderly patients with coronary artery disease: A meta-analysis. J Cardiol. 2016;68(2):125-34DOI: 10.1016/j.jjcc.2015.09.005. PMID: 26690738.
9. Bytyçi I, Bajraktari G, Bhatt DL, Morgan CJ, Ahmed A, Aronow WS, et al. Hydrophilic vs lipophilic statins in coronary artery disease: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Lipidol. 2017;11(3):624-37DOI: 10.1016/j.jacl.2017.03.003. PMID: 28506385.
10. Schwaab B, Zeymer U, Jannowitz C, Pittrow D, Gitt A. Improvement of low-density lipoprotein cholesterol target achievement rates through cardiac rehabilitation for patients after ST elevation myocardial infarction or non-ST elevation myocardial infarction in Germany: Results of the PATIENT CARE registry. Eur J Prev Cardiol. 2019;26(3):249-58DOI: 10.1177/2047487318817082. PMID: 30509144.
Palabras Clave
Especialidades









Informe
A MaassenVanDenBrink
Institución: Erasmus University Medical Center Rotterdam,
Rotterdam Países Bajos
El Efecto del Fremanezumab en la Prevención de la Migraña
El uso de fremanezumab se asocia con reducción de los días de migraña, del uso de medicación aguda y de la discapacidad, por lo que es una opción terapéutica en pacientes con migraña de difícil tratamiento.
Publicación en siicsalud
https://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/169906
Comentario
Marco Lisicki
Instituto Conci Carpinella, Cordoba, Argentina

Migraña: Un análisis estratificado de la respuesta al tratamiento nos brinda una lección de fisiopatogenia
Actualmente, y luego de décadas de investigación, está bien establecido que durante las crisis de migraña se produce una liberación importante del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP, calcitonin gene related peptide) por parte de las neuronas del sistema trigémino-vascular. Sin embargo, las alteraciones primarias oiniciales que ocurren a nivel del sistema nervioso central y que producen como desenlace final la liberación de este neuropéptido, persisten aún escasamente dilucidadas. En el trabajo titulado Impact of age and sex on the efficacy of fremanezumab in patients with difficult-to-treat migraine: results of the randomized, placebo-controlled, phase 3b FOCUS study, MaasenVanDenBrink y colaboradores, del Erasmus University Medical

Center, Países Bajos, analizaron retrospectivamente los resultados de un importante ensayo clínico en el cual se evaluó la respuesta al fremanezumab (un anticuerpo monoclonal contra la molécula de CGRP) en pacientes con migraña de difícil tratamiento. Para este análisis post hoc, los autores subcategorizaron la muestra original de acuerdo con la edad y el sexo de los participantes (masculino/femenino, < 45 años/>45 años). La posibilidad de encontrar diferencias entre cada subgrupo, que motivó la realización de este estudio, no es para nada descabellada. Sabemos que la migraña es mucho más prevalente y grave en mujeres que en hombres, y también sabemos que la gravedad de esta enfermedad varía enormemente a lo largo de la vida. Más aún, en la mayoría de los ensayos clínicos llevados a cabo en pacientes con migraña, las muestras suelen ser desbalanceadas (con una proporción mucho mayor de mujeres) con el objetivo de reflejar mejor el escenario real. Esta particularidad metodológica, sin embargo,muchas veces motiva a cuestionarse si los resultados obtenidos en los estudios son generalizables a toda la población, o si la extrapolación es solo válida para pacientes de sexo femenino, considerando que, al momento de generar la evidencia, el sexo masculino estuvo subrepresentado. Por estos y otros motivos, en definitiva, el análisis realizado por MaassenVanDenBrinky col. valía la pena hacerse.
 Los resultados del estudio fueron sumamente interesantes: el tratamiento con fremanezumab fue igualmente eficaz tanto en mujeres como en hombres y, de manera similar, se observaron beneficios significativos tanto en menores como en mayores de 45 años.
Los resultados del estudio fueron sumamente interesantes: el tratamiento con fremanezumab fue igualmente eficaz tanto en mujeres como en hombres y, de manera similar, se observaron beneficios significativos tanto en menores como en mayores de 45 años.
Las conclusiones que pueden emitirse son diversas, pero aquí quiero hacer hincapié particularmente en dos: la perspectiva clínica y la enseñanza sobre la fisiopatogenia. Desde un punto de vista clínico, los resultados del presente análisis sugieren que, de manera aislada, el sexo y la edad no deberían tener un peso importante al momento de considerar la prescripción de fremanezumab, ya que su efectividad no varía en relación con estos factores. Desde otro punto de vista, el fisiopatológico, el presente estudio nos enseña que las causas subyacentes que desencadenan las crisis de migraña seguramente pueden diferir entre hombres y mujeres, como también entre jóvenes y no tan jóvenes, pero existe una consecuencia final al conjunto de alteraciones que desencadenan la migraña, y es la liberación del CGRP.
 Los resultados del estudio fueron sumamente interesantes: el tratamiento con fremanezumab fue igualmente eficaz tanto en mujeres como en hombres y, de manera similar, se observaron beneficios significativos tanto en menores como en mayores de 45 años.
Los resultados del estudio fueron sumamente interesantes: el tratamiento con fremanezumab fue igualmente eficaz tanto en mujeres como en hombres y, de manera similar, se observaron beneficios significativos tanto en menores como en mayores de 45 años.Las conclusiones que pueden emitirse son diversas, pero aquí quiero hacer hincapié particularmente en dos: la perspectiva clínica y la enseñanza sobre la fisiopatogenia. Desde un punto de vista clínico, los resultados del presente análisis sugieren que, de manera aislada, el sexo y la edad no deberían tener un peso importante al momento de considerar la prescripción de fremanezumab, ya que su efectividad no varía en relación con estos factores. Desde otro punto de vista, el fisiopatológico, el presente estudio nos enseña que las causas subyacentes que desencadenan las crisis de migraña seguramente pueden diferir entre hombres y mujeres, como también entre jóvenes y no tan jóvenes, pero existe una consecuencia final al conjunto de alteraciones que desencadenan la migraña, y es la liberación del CGRP.
Palabras Clave
Especialidades








ua40317